“Pero
tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se
dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas
sacrificadas a los ídolos”.
Apocalipsis
2:20
 |
| Monjes medievales |
“Las instrucciones que te di han de
ser seguidas con diligencia. Cuida de que los obispos no se metan en asuntos
seculares, excepto en cuanto sea necesario para defender a los pobres”.
Gregorio el Grande
INTRODUCCIÓN
Si
hay un versículo que describe este periodo, son las que el Señor le dirigió a
la iglesia de Tiatira en el libro de Apocalipsis: Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que
toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos
a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Muchos lo ven
como el tiempo del oscurantismo o la era de las tinieblas donde el mismo
espíritu idolátrico de Jezabel que domino a Acab para adorar a Baal y Asera,
dominaba a los ministros de este entonces arrastrándolos a toda clase de
superstición e idolatría. Se conoce como la Iglesia de la Edad Baja Media a
aquella de travesó el periodo que va desde la deposición de Rómulo Augústulo
en el 476 d.C. pasando por la cisma entre Oriente y Occidente en el año 1054
(ya que en este periodo el imperio romano quedo dividido en dos, donde en
Occidente se hablaba en latín, y en Oriente en griego), hasta la caída de
Constantinopla en el año 1453. La decadencia del imperio romano se
originó principalmente por las invasiones de los pueblos germanos. Justo L.
González nos habla del origen de dicha decadencia: “El viejo Imperio Romano estaba enfermo de
muerte, y no lo sabía. Allí en sus fronteras del Rin y del Danubio bullía una
multitud de pueblos prontos a irrumpir hacia los territorios romanizados. Estos
pueblos, a quienes los romanos, siguiendo el ejemplo de los griegos, llamaban
“bárbaros”, habían habitado los bosques y las estepas de la Europa oriental
durante siglos. Desde sus mismos inicios el Imperio Romano se había visto en la
necesidad constante de proteger sus fronteras contra las incursiones de los
bárbaros. Para ello se construyeron fortificaciones a lo largo del Rin y del
Danubio, y en la Gran Bretaña se construyó una muralla que separaba los territorios
romanizados de los que aún quedaban en manos de los bárbaros. A fin de
viabilizar la defensa, se hicieron repartos de tierras entre los soldados, que
en calidad de colonos vivían en ellas, a condición de acudir al campo de
batalla en caso necesario. De este modo el Imperio Romano pudo defender sus
fronteras hasta mediados del siglo IV. Pero a partir de entonces su defensa se
hizo cada vez más difícil, hasta que por fin toda la porción occidental del
Imperio sucumbió ante el empuje de los invasores”. Poco a poco
grandes naciones del imperio romano fueron cayendo, España, África e Italia
sucumbieron, y el poderío del gobierno entro en una gran crisis, la pobreza e
ignorancia creció desmedidamente y la iglesia comenzó a aprovecharse de esta
situación influyendo sobre todas las personas con sus tradiciones y
supersticiones haciendo cada vez más fuerte su influencia sobre los gobiernos
hasta ser la que verdaderamente gobernaba los destinos de los países. Aunque
Oriente no cayó en esta crisis, Occidente marco el inicio de una serie de
acontecimientos que quedarían inmortalizados en la historia de la iglesia, así
como la proliferación de nuevas herejías. El historiador católico Bernardino
Llorca lo cita de la siguiente manera: “Este periodo se caracteriza como triunfo y crecimiento
rápido del cristianismo, así como también de unión con el Estado en su ulterior
desarrollo. Mas no por eso se vio libre de grandes luchas y de crisis
peligrosas. Dos fueron las fuentes principales de estas dificultades que la
iglesia tuvo que superar. Por una parte, la intensificación de las herejías, y
por otra, la invasión de los pueblos germanos”.
EL PROCESO DEL PODER PAPAL
“El
hecho más notable en los diez siglos de la Edad Media es el desarrollo del
poder papal. Ya hemos visto cómo el papa de Roma afirmaba ser "obispo
universal" y cabeza de la iglesia. Ahora afirma ser gobernador sobre las
naciones, los reyes y emperadores”.
Jesse
Lyman Hurlbut
Con
su sede en Roma, la iglesia Occidental comenzó a ejercer su influencia sobre
una nación debilitada políticamente que duro alrededor de 1,000 años. Ya vimos
como el obispo de Roma llego a autoproclamarse el líder espiritual de toda la
iglesia y cabeza de la misma, y con el tiempo se le conoció con el nombre de
papa, que significa padre, afirmando que Pedro fue el primer papa; aunque no
hay evidencia bíblica ni histórica que respalde tal cosa. Muchos consideran que
León
I Magno (440-461) fue el primer obispo al cual se le nombro papa, el
cual influyo desde Roma en tiempos donde los barbaros invadían el imperio. Se
cuenta que en cierta ocasión Atila quien comandaba a los hunos en el año 452,
ataco y saqueo Aquilea una ciudad de Italia, y en su camino a Roma el papa León
I lo intersecto y negocio con él para que desistiera de su intención de atacar
la capital. Justo L. Gonzales comenta respecto a este encuentro: “En tales
circunstancias, León partió de Roma y se dirigió al campamento de Atila, donde
se entrevistó con el jefe bárbaro a quien todos tenían por “el azote de Dios”.
No se sabe qué le dijo León a Atila. La leyenda cuenta que, al acercarse el
Papa, aparecieron junto a él San Pedro y San Pablo, amenazando a Atila con una
espada. En todo caso, el hecho es que, tras su entrevista con León, Atila
abandonó su propósito de atacar a Roma, y marchó con sus ejércitos hacia el
norte, donde murió poco después”. La influencia de León I en una
Roma políticamente débil y en caos logro que el papado se sobrepusiera en el
poder sobre reyes y gobernantes y a su muerte sus hijos lo sucedieron en el trono
papal. Con el tiempo Italia entro en una terrible decadencia, destruida por las
constantes guerras entre los godos y el imperio, y asolada por una terrible
peste, en el año 590 fue ordenado como sumo pontífice Gregorio I, “el grande”,
llego a destacar entre los papas romanos. Una de sus primeras obras como papa
fue ordenar una peregrinación pidiendo perdón por todos los pecados de la
nación, con lo cual, después de la peregrinación la peste que asolaba al
imperio ceso. Además de esto se conoció por su ayuda a los más necesitados
utilizando las riquezas del papado y hasta el mismo imperio para tal fin. Este
papa se caracterizaba por ser amante de las enseñanzas antiguas y se resistía a
cualquier enseñanza nueva que pudiese surgir en sus tiempos, con todo, la
influencia de Gregorio I ayudo a la iglesia a salir de este periodo de
oscurantismos y permitió al papado continuar en el trono. Respecto a Gregorio I,
Henry H. Halley comenta: “es generalmente considerado como el primer Papa.
Apareció en un tiempo de anarquía política y de grandes calamidades públicas en
toda Europa. Italia, después de la caída de Roma en el 476 d.C., había llegado
a ser un reino godo, y luego una provincia bizantina bajo control del emperador
del Oriente. Ahora era saqueada por los lombardos. La influencia de Gregorio
sobre los diferentes reyes tuvo un efecto estabilizador. Estableció un control
completo sobre las iglesias (de Italia, España, Galia e Inglaterra (cuya
conversión al cristianismo fue el gran evento de los días de Gregorio). Procuró
incansablemente la purificación de la iglesia; depuso a obispos negligentes o
indignos, y se opuso con gran celo a la práctica de la simonía (la venta de
puestos). Ejerció gran influencia en Oriente, aun cuando no reclamaba
jurisdicción sobre la Iglesia oriental. El entonces Patriarca de Constantinopla
se hizo llamar "Obispo Universal." Esto irritó grandemente a
Gregorio, quien rechazó el título como "palabra viciosa y orgullosa,"
y rehusó que se le aplicara a si mismo. Sin embargo, prácticamente ejercía toda
la autoridad que aquel título representaba. En su vida personal era un buen
hombre, uno de los más puros y mejores de los Papas; incansable en sus
esfuerzos a favor de la justicia para los oprimidos, y sin límite en sus
caridades para con los pobres. Sí todos los Papas hubieran sido tales, cuán
diferente concepto tendría el mundo del Papado”. Sin embargo, con el
tiempo los siguientes papas no siguieron el ejemplo de la nobleza de Gregorio
I, ya que desde el año 870 al 1050 se presenta años oscuros para la iglesia católica,
los historiadores han llamado los 200 años de Nicolás I, hasta Gregorio VII, la
media
noche de las Edades Oscuras ya
que el soborno, la corrupción, la inmoralidad y el derramamiento de sangre lo
hacen el capítulo más negro de toda la historia del papado, mismo tiempo en el
cual la iglesia de Oriente se dividió dando origen a lo que hoy se conoce como
la iglesia Ortodoxa. Fue en este periodo donde el error triunfa sobre la
iglesia introduciéndola en un periodo de oscurantismo reinado por la
ignorancia, idolatría y principios anticristianos, donde los estudios
teológicos y bíblicos se hallan casi completamente abandonados. En el año 904
con Sergio
III surge un periodo conocido como la Pornocracia, o Reinado
de las Rameras, debido a que este tenía una concubina llamada Marozia,
la cual manejaba todos los asuntos eclesiásticos. Otros papas como Juan
X imitaron esta pecaminosa conducta, y así una ramera llamada Teodora
figuro entre las amantes de los papas. Asi este periodo se caracterizó por una
depravación terrible entre los papas que los sucedieron los cuales estuvieron
involucrados en asesinatos y sobornos como nunca ha habido.
 |
| Papa Leon I confronta a Atila |
No fue hasta la llegada de Gregorio
VII, mejor conocido como Hildebrando (1073-1085) que el papado
comenzó a escalar a su máxima cúspide, el cual a su mismo tiempo es conocido
entre los romanistas como una de las mayores glorias del pontificado. Respecto
a este personaje y la culminación del poder papal Jesse Lyman Hurlbut nos
comenta: “El
período de culminación fue entre 1073 y 1216 d.C., alrededor de ciento cincuenta años, en que el papado
tuvo un poder casi absoluto, no solo sobre la iglesia, sino sobre las naciones
de Europa. Esta elevada posición se
alcanzó durante el gobierno de Hildebrando, el único papa
más conocido por su nombre
de familia que
por el nombre asumido como papa, Gregorio VII. Durante
veinte años, Hildebrando gobernó realmente
a la iglesia
como el poder
tras el trono
antes de emplear la triple corona.
Asimismo, durante su papado y hasta su muerte acaecida en 1085 d.C. Hildebrando reformó
el clero que se había
corrompido y quebrantó, aunque solo por un tiempo, la
simonía o la compra de puestos en la iglesia. Levantó las normas de moralidad
en todo el clero e impuso el celibato del sacerdocio, que aunque se exigía no
fue obligatorio hasta su día”. Otro de los papas que ayudo a
consolidar el poder del papado fue Inocencio III (1198-1216), el más
poderoso de todos los Papas ya que llevo el papado a la cima del poderio.
Reclamó ser "vicario de Cristo", "vicario de Dios",
"Supremo Soberano de la Iglesia y del Mundo"; tener el derecho de
deponer a reyes y príncipes; que "todas las cosas en la tierra, en el
cielo y en el infierno están sujetas al Vicario de Cristo." Llevó a la
Iglesia al dominio supremo del Estado. Los reyes de Alemania, Francia,
Inglaterra y prácticamente todos los monarcas de Europa obedecían a su
voluntad. Acerca de este papa Jesse Lyman Hurlbut nos comenta: “Otro papa cuyo
reino demostró su alto grado de poder fue Inocencio III (1198-1216). En
su discurso de
inauguración declaró: "El
sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre. Es inferior a Dios más superior al
hombre. Es el juez de todos, mas nadie lo juzga." En una de sus cartas
oficiales escribió que al papa "no solo se le encomendó la iglesia, sino todo el mundo", con
"el derecho de disponer finalmente de la corona imperial
y de todas las demás coronas".
Elegido para ocupar el cargo a los treinta y seis años, a través de su
reinado sostuvo con éxito estas altas pretensiones”. Fue en el
papado de Inocencio III que se decretó la Santa Inquisición, llamada por la
Iglesia Católica como el Santo Oficio, pero no fue hasta el
papado de Gregorio IX que esta se perfecciono. Su objetivo era perseguir a
todos aquellos que a sus ojos eran considerados herejes los cuales al ser
llevados a juicio y ser encontrados culpable, si no se retractaban de sus
posturas eran condenados a la muerte y sus tierras eran confiscadas por el
gobierno. Más tarde, la Inquisición fue el arma principal del intento papal de
sofocar la Reforma. Se dice que en los 30 años, de 1540 a 1570, no menos de
900,000 protestantes fueron muertos en la guerra de exterminio del Papa contra
los valdenses.
Con Bonifacio VIII (1294-1303), el
papado inicia su extrema decadencia. En su célebre bula "Unam
Sanctam", dijo, "Declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que
es de todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al
Pontífice Romano". Sin embargo era
tan corrompido que Dante quien visitó a Roma durante su pontificado, llamó al
Vaticano una "sentina de corrupción." y le asignó, juntamente con
Nicolás III y Clemente V, a las partes más bajas del infierno. Bonifacio
recibió el Papado en su cima; pero halló la horma de su zapato en Felipe el
Hermoso, rey de Francia, a cuyos pies el Papado fue humillado hasta el polvo y
comenzó su época de decadencia. Por muchos año más el periodo papal fue
decayendo hasta llegar a Pío III (1503), el último papa antes
de los inicios de la reforma.
EL APOGEO DE LA VIDA MONÁSTICA EN COMUNIDADES BAJO LA INFLUENCIA DE BENITO
“Tú,
quienquiera que seas, que corres hacia la patria celestial, practica con la
ayuda de Cristo esta pequeña Regla, y entonces llegarás, Dios mediante, a las
más elevadas cumbres de la doctrina y la virtud”.
Benito
de Nursia
No
podemos dejar de estudiar este periodo de la iglesia cristiana sin dejar de
mencionar el apogeo que la vida monástica tuvo debido a las reformas de un
monje llamado Benito de Nursia, (480-547). Benito nació en la pequeña aldea
italiana de Nursia, alrededor del año 480, en el seno de una familia
aristócrata de Roma. Respecto a sus primeros años como monje Justo L. González
dice: “Cuando
tenía unos veinte años de edad, Benito se retiró a vivir solo en una cueva,
donde se dedicó a un régimen de vida en extremo ascético. Allí llevó una lucha
continua contra las tentaciones. Durante esta época, nos cuenta su biógrafo
Gregorio el Grande, el futuro creador del monaquismo benedictino se sintió sobrecogido
por una gran tentación carnal. Una hermosa mujer a quien había visto
anteriormente se le presentó ante la imaginación con tal claridad que Benito no
podía contener su pasión, y llegó a pensar en abandonar la vida monástica.
Entonces, nos dice Gregorio: “recibió una repentina iluminación de lo alto, y
recobró el sentido, y al ver una maleza de zarzas y ortigas se desnudó y se
lanzó desnudo entre las espinas de las zarzas y el fuego de las ortigas.
Después de estar allí dando vueltas mucho tiempo, salió todo llagado… A partir de entonces… nunca volvió a ser
tentado de igual modo”. Pronto la fama de Benito fue tal que un
grupo numeroso de monjes se reunió alrededor suyo. Benito los organizó en
grupos de doce monjes cada uno. Este fue su primer intento de organizar la vida
monástica, aunque tuvo que ser interrumpido cuando algunas mujeres disolutas
invadieron la región. Benito se retiró entonces con sus monjes a Montecasino,
un lugar tan apartado que todavía quedaba allí un bosque sagrado, y los habitantes
del lugar seguían ofreciendo sacrificios en un antiguo templo pagano. Lo
primero que Benito hizo fue poner fin a todo esto talando el bosque y
derribando el altar y el ídolo del templo”.
Fue así como Benito organizo un monasterio de hombres en ese lugar, y con la
ayuda de su hermana gemela Escolástica, organizo otro para mujeres, dando así
un mayor impulso a la vida monástica en grupos. Quizás una de la contribuciones
de mayor peso que Benito hizo fue la de establecer la Regla de San Benito o regla
benedictina la cual es una regla monástica que escribió a principios
del siglo VI destinada a regular la vida de los monje en el monasterio. Hasta
ese momento la vida monástica era dura y hasta cierto punto inhumano enfocado
prácticamente en la autoflagelación y tortura del cuerpo. Sin embargo, Benito
estableció reglas más equilibradas que no abusaban de las limitaciones humanas
donde por ejemplo aprobaba que a los monjes se les diera una almohada y
cobertor para dormir, los horarios de trabajo y las debidas consideraciones de
acuerdo a la edad o condición física de aquel a quien se le asignaba la tarea,
las horas de estudio doctrinal, el recital de salmos y adoración, la dieta, y
sobre todo la obediencia al abad (figura de autoridad entre los monjes). Justo
L. González añade: “El abad, empero, no ha de ser un tirano, pues el mismo
título de “abad” quiere decir “padre”. Como padre o pastor de las almas que se
le han encomendado, el abad tendrá que rendir cuentas de ellas en el juicio
final. Por ello su disciplina no ha de ser excesivamente severa, pues su
propósito no es mostrar su poder, sino traer a los pecadores de nuevo al camino
recto. Para gobernar el monasterio, el abad contará con “decanos”, y éstos
serán los primeros en amonestar secretamente a los monjes que de algún modo
incurran en falta. Si tras dos amonestaciones no se enmiendan, se les
reprenderá delante de todos. Los que aún después de tales amonestaciones
perseveren en sus faltas, serán excomulgados”.
 |
| Benito de Nursia |
Debido a lo práctico de sus reglas y las
consideraciones a las limitaciones humanas, estas tuvieron gran éxito a tal
punto que se retomaron en la mayoría de los futuros monasterios iniciando así
una orden conocida como la orden benedictina. Durante toda su
vida como monje, Benito fue altamente apreciado hasta el día de su muerte.
Cuenta la tradición que Benito fue anunciado de alguna manera de su pronta
muerte y seis días antes del fin, les pidió a sus discípulos que cavaran su
tumba. Tan pronto como estuvo hecha fue atacado por la fiebre. El 21 de marzo del año 543, durante las
ceremonias del Jueves Santo, junto a sus monjes, murmuró unas pocas palabras de
oración y murió de pie en la capilla, con las manos levantadas al cielo. Sus
últimas palabras fueron: “Hay que tener un deseo inmenso de ir al cielo”.
Fue enterrado junto a Escolástica, su hermana, en el sitio donde antes se
levantaba el altar de Apolo, que él había destruido. Dos de sus monjes estaban
lejos de allí orando, y de pronto vieron una luz esplendorosa que subía hacia
los cielos y exclamaron: “Seguramente es nuestro Padre Benito, que ha volado a la
eternidad”. Era el momento
preciso en el que moría el monje. Quizás una de sus mayores contribuciones a la
iglesia, lejos de la idea errónea de encerrarse en un monasterio, fue la
disciplina que inculco en las oraciones y lectura de la Biblia en un tiempo de
tinieblas donde su lectura se había abandonado completamente, era un requisito
para todos los mojes benedictinos el recitarla y memorizar pasajes,
especialmente los Salmos, algo que influyo en futuros monjes como Martin Lutero
que traerían luego la reforma sobre la iglesia del Señor.
LA EXTREMA DECADENCIA ESPIRITUAL DE ESTE PERIODO
“Mi pueblo fue destruido,
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te
echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me
olvidaré de tus hijos”.
Oseas
4:6
Definitivamente
este periodo se caracterizó no solo por la decadencia espiritual que lo
caracterizo sino por una serie de doctrinas heréticas que se introdujeron en
medio de la iglesia. Aquella iglesia interesada en engrandecer el nombre de
Cristo fue desapareciendo paulatinamente, hoy sus obispos amaban los títulos de
poder y ya vimos como el papado llego a influir en esta manera de pesar. La
falta de lectura de la palabra se fue creciendo cada día más, a tal punto que
la superstición y herejías se introdujeron en el nombre de Dios engañando a
miles de personas que creían fielmente a todas estas cosas. Aquí enmarca
perfectamente aquel pasaje del profeta Oseas: “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó
conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus
hijos”, (Oseas 4:6). Al cerrarle al pueblo la puerta del evangelio,
la Iglesia Católica comenzó a introducir una serie de creencias que lejos de
ser bíblicas los arrastraban a la condenación eterna. Veamos en detalle estas
doctrinas y practicas heréticas.
La Mariolatría
El amor y recuerdo respetuoso que se
tuvo desde el principio a la madre de Jesús, empezó a degenerar en una
superstición y culto idolátrico. Fue en el Concilio de Éfeso donde se le
comenzó a llamar a María “Madre de Dios”, título que los
nestoriano negaban afirmando que ella solo podría ser madre de la parte humana
de Jesús. Al final la doctrina de Nestorio fue condenada y se fomentó el camino
a la mariolatría. Un libro gnóstico del siglo tercero o cuarto, refiere la
leyenda de la asunción de María, la cual, aunque popular, era tenida sólo como
leyenda, y a nadie se le ocurría hacer de ella un hecho histórico. Pero los
partidarios del culto a María empezaron a enseña que hubo tal ascensión
corporal, y Gregorio de Tours, a fines del siglo sexto, escribió como sigue: “Cuando la
bienaventurada María terminó su carrera en esta vida y fue llamada a salir de
este mundo, todos los apóstoles, venidos de todas partes del mundo, estaban
reunidos en su casa, y cuando oyeron que ella debía de partir, estaban velando
con ella, y he aquí el Señor Jesús vino con sus ángeles, y tomando su alma, se
la entregó a Miguel, el arcángel, y se fue. A la mañana los apóstoles tomaron
el cuerpo con el lecho y lo colocaron en un sepulcro, y velaron, esperando que
el Señor viniese. Y, he aquí, el Señor apareció por segunda vez y ordenó que
fuese llevada en una nube al Paraíso, quien habiendo tomar de nuevo su alma,
goza ahora de las bendiciones sin fin de la eternidad, regocijándose con su
predilecto”. La primera vez que se oró a María fue en el siglo
cuarto, y durante el siglo quinto la mariolatría estaba ya en todo su apogeo.
La iglesia de Roma observa catorce fiestas que están dedicadas a María en todo
el mundo; se la recuerda todos los sábados y se le dedica todo el mes de Mayo.
Además de todo esto hay otras muchas fiestas en su honor de carácter local.
En ninguna parte de la Escritura se dice
que se tribute culto a María, o se ordena que esto se haga. Los Magos adoraron
al niño, pero no a María (Mateo 2:11). Al referirse juntamente a Jesús y a
María, la Biblia siempre pone primero a Jesús (Mateo 2:11, 13, 14, 20-21). María
misma declaró que era pecadora y necesitaba un Salvador (Lucas 1:46- 47). La
última referencia que se hace a María se halla en Hechos 1:14.
Invocación de los Santos
La costumbre de invocar a los santos
tuvo origen en la exagerada veneración de que eran objeto los mártires y otros
héroes de la fe. Las iglesias empezaron dedicando ciertos días del año para
recordar los sufrimientos que los tales habían soportado, y se daba gracias a
Dios porque tales hombres habían militado entre los cristianos, mostrando así
que la fe que profesaban puede crear energía y valor. Se exhortaba al pueblo a
imitar sus virtudes y seguir sus huellas. Los discursos que se hacían en las
iglesias, ensalzando con demasía a estos mártires, bajo el influjo de la
hipérbole oratoria, fue creando la idea de que eran seres casi divinos; y
pronto se estableció la costumbre de invocarlos como intercesores y mediadores,
olvidándose la enseñanza de que Cristo es el único mediador entre Dios y los
hombres, según lo establece Pablo en su epístola a Timoteo.
La Eucaristía (Doctrina de la transubstanciación)
Hemos visto cómo la cena del Señor era
el centro del culto cristiano, y así continúa siendo aún en este período de
innovaciones y cambios, aunque ya pueden hallarse algunas ideas que cambian
fundamentalmente el carácter de ésta ordenanza. Se empieza a creer en la
presencia real, y los elementos no se miran como símbolos del cuerpo y sangre
del Señor. En tiempos de Crisóstomo, vemos en sus obras, que aún no se conocía
la costumbre de privar a los miembros de las iglesias de la participación del
vino. La doctrina de la transubstanciación apareció, de hecho, por primera vez
en el año 830, y aun entonces las ideas que se tenían acerca de ella eran muy
vagas y diferían unas de otras. La palabra transubstanciación no se hizo de uso
común sino hasta el año 830, y la doctrina siguió en disputa aun después de esa
fecha. El Papa Inocencio III la promulgó en 1215, y fue declarada artículo de
fe en 1551 por el Concilio de Trento, que anatematizó a cualquiera que la
negara o pusiera en duda.
El Purgatorio
La idea de un fuego donde las almas tengan
que purificarse después de la muerte, es ajena y contraria a las doctrinas del
Nuevo Testamento, que enseñan que la sangre de Cristo nos limpia de todo
pecado. El primer cristiano que menciona un fuego purificador es Orígenes,
quien sostenía la doctrina de la salvación universal y restauración final de
todas las cosas. Gregorio el Grande es el primero que habla del purgatorio como
de doctrina cristiana. Pronto se añade a ella la idea de que las oraciones
podían ayudar a los que estaban en este fuego. Esta innovación demuestra que
había decaído la confianza en el valor infinito de los méritos de Cristo, que
excluyen toda obra humana, y hacen inútil todo otro sacrificio.
Templos e Imágenes
La riqueza siempre creciente de las
iglesias, y los continuos donativos de príncipes y ofrendas de ricos y pobres, facilitaban
la construcción de edificios artísticos destinados al culto, y cada vez se daba
más importancia al lugar donde éste se celebraba. Las primeras estatuas y
pinturas introducidas en estos edificios dieron lugar a muchas y largas controversias,
aun cuando se destinaban sólo al ornato y a la instrucción del pueblo, y en
ningún caso a la adoración o veneración. Pero en las comunidades que acababan
de salir de la idolatría, estas representaciones no podían sino ser un tropiezo
a los indoctos. Un obispo de Marsella, viendo que las imágenes conducían a la
idolatría, mandó destruirlas, y cuando el caso llegó a oídos del papa Gregorio,
éste le escribió diciendo que lo alababa por su celo contra la adoración de
cosas hechas con manos, aunque no aprueba su conducta y sostiene que las
imágenes son los libros de los ignorantes. “Si alguien quiere hacer imágenes —dice— no se lo
impidas, pero por todos los medios impide el culto de las imágenes”.
Justo L. Gonzalez nos comenta restpecto a esto: “En el año 754, el hijo de León,
Constantino V, convocó un concilio que prohibió el uso de imágenes en el culto,
y condenó a los que habían salido en defensa de ellas, especialmente al
patriarca Germán de Constantinopla y al famoso teólogo Juan de Damasco. Así
surgieron dos partidos, que recibieron los nombres de “iconoclastas” (destructores de imágenes) e “iconodulos” (adoradores de imágenes). Los argumentos de los
iconoclastas se basaban en los pasajes bíblicos que prohíben la idolatría,
particularmente Éxodo 20:4-5… La controversia continuó durante varios años.
Aunque teóricamente los edictos imperiales eran válidos en todo el antiguo
Imperio Romano, de hecho el Occidente nunca los aplicó, mientras que en el
Oriente la iglesia se dividió. Por fin, cuando la regencia cayó sobre los
hombros de la emperatriz Irene, ésta cambió la política imperial con respecto a
las imágenes, y entre ella, el patriarca Tarasio de Constantinopla y el papa
Adriano convocaron a un concilio. Esta asamblea tuvo lugar en Nicea en el año
787, y recibe el nombre de Séptimo Concilio Ecuménico. Este concilio restauró
el uso de las imágenes en las iglesias, al mismo tiempo que estableció que no
eran dignas de la adoración debida sólo a Dios (en griego, latría), sino de una
adoración o veneración inferior (en griego, dulía)”. Estas pinturas
fueron matando el verdadero carácter del culto cristiano, y llevando al pueblo
a una nueva forma de paganismo. Las imágenes adquirieron gran valor ante los
ojos de los adoradores, y pronto se llegó a confiar en ellas mismas y a
creerlas milagrosas. La imaginación popular se encendía al oír los relatos de
las maravillas que se les atribuían y la gente iba cada vez más depositando en
ellas su confianza.
MAHOMA Y EL SURGIMIENTO DEL ISLAM
“Sera
un hombre indómito como asno salvaje. Luchara contra todos, y todos lucharan
contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos”.
Génesis
16:12 (NVI)
A principios del siglo VII parecía que Europa
comenzaba a salir de la crisis que los barbaros habían provocado, todo apuntaba
que el gobierno cristiano estaba estabilizándose ya que muchos se había
cristianizado, pero de donde menos se esperaba, de tierras lejanas de
palestina, comenzó a tomar fuerza una nueva amenaza que sacudiría a las
naciones cristianas, las cuales amparándose en el Corán como su libro sagrado,
decidieron emprender una serie de conquistas iniciando así la guerras santas. Bernardino
Llorcanos dice en su Manual de Historia Eclesiástica: “Al mismo tiempo que se efectuaba el cambio
fundamental europeo y el cristianismo se afianzaba definitivamente en los
nuevos pueblo germánicos, surgió en el Oriente un nuevo enemigo, que constituyo
luego durante largos siglos el mayor peligro de la cristiandad. Este enemigo
era el Islam, fundado en Arabia por Mahoma, que arrebato rápidamente al Asia,
África y Europa naciones enteros donde el cristianismo se hallaba sólidamente
establecido”.
Mahoma.
Mahoma
(569/570- 632) fue el profeta fundador de la religión islam. Su nombre completo
en lengua árabe es Abu l-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh al-Hāšimī al-Qurayšī, el
cual se translitera a nuestro idioma como Mahoma. Fue hijo de una familia
prominente, su padre murió antes que él naciera y su madre murió cuando él tenía
seis años, a partir de allí su crianza estuvo a cargo de tío. Lamentablemente
una los negocio no fueron tan buenos y Mahoma termino como un humilde pastor.
Con el tiempo se unió al comercio de las caravanas, y su éxito fue tal que la
viuda rica Cadija lo puso al frente de sus negocios, y tiempo después, Cadija y
Mahoma contrajeron matrimonio. Mientras vivió, Cadija fue el consejero y
auxiliar más cercano con que contó Mahoma. En todo este tiempo Mahoma vivió
como una personal común y corriente sin saber que su influencia cambiaría el
mundo. Justo L. González nos dice cómo fue que la vida de Mahoma dio un giro
inesperado: “Alrededor
del año 610, cuando contaba unos cuarenta años, comenzó la carrera religiosa
del Profeta. Este había acostumbrado retirarse de vez en cuando a un lugar
apartado, para orar y meditar. Por esa época, había tenido ya amplios contactos
con el judaísmo y con el cristianismo, pues en Arabia había buen número de
judíos, y había también cristianos de diversas sectas. Algunas de estas sectas
habían perdido todo contacto con el resto de la iglesia siglos antes, y por
tanto sus doctrinas habían evolucionado por caminos a veces extraños. En todo
caso, según cuenta la leyenda musulmana, Mahoma se encontraba en una montaña
cerca de Meca cuando se le apareció el ángel Gabriel y le ordenó que proclamara
el mensaje del único Dios verdadero”. Aunque con dificultades y
duda, Mahoma pronto comenzó a proclamar el mensaje que había recibido del ángel
al estilo de los profetas del Antiguo Testamento asegurando que su mensaje era
una continuación de estos y de Jesús a quien no lo considero divino, pero si un
profeta. Su mensaje de un único Dios choco con las religiones politeístas de
Arabia, especialmente con los intereses de los líderes árabes de la Meca.
Debido al conflicto que surgió, en el año 622, Mahoma se vio obligado a
retirarse a un lugar aislado cercano a un oasis donde estaba una población que
después recibió el nombre de Medina. Es a partir de esa fecha que los
musulmanes cuentan los años. Fue allí donde por primera vez se estableció una
comunidad mahometana, en la que el culto y la vida civil y política siguieron
las normas trazadas por el Profeta. Con forme los años pasaba las luchas entre
ambas facciones se dieron imponiéndose el Islam hasta controlar toda Arabia.
 |
| Mahoma y el ángel Gabriel |
El Avance del Islam.
A la muerte de Mahoma el
liderazgo de los musulmanes cayó en los califas (del árabe califat, que quiere decir
“sucesor”). Fue a través de ellos que los árabes comenzaron a invadir nuevos
territorios que en aquel entonces se encontraban bajo el dominio cristiano. Así
las ciudades de Siria, Damasco, Cesarea, Gaza, todo el imperio Persa, Egipto,
donde fundaron el Cairo, la isla de Chipre, el norte de África, muchas partes
de España y Francia, y hasta la misma Jerusalén llegaron a caer bajo su
dominio. Justo L. González dice: “Cien años mediaron entre la muerte de Mahoma y la
batalla de Poitiers. Fueron cien años que cambiaron la faz del Mediterráneo, y
tendrían profundas implicaciones para el futuro de la región y de la iglesia.
Hasta entonces, a pesar de las invasiones de los bárbaros, el Mediterráneo
había sido un lago romano. Es cierto que durante algún tiempo los vándalos
dominaron la navegación en la región al oeste de Italia. Pero ese dominio fue
breve, y en todo caso nunca llegó a interrumpir la navegación y el comercio
entre Egipto y Siria, por una parte, y Constantinopla e Italia, por otra. Ahora
los musulmanes se habían adueñado de toda la costa del Mediterráneo, desde
Antioquía, junto al Asia Menor, hasta Narbona en el sur de Francia, y por tanto
el comercio marítimo cristiano quedó limitado a la porción nordeste del
Mediterráneo (los mares Egeo y Adriático), y el Mar Negro”.
 |
| Avance del Islam por Europa |
CARLOMAGNO
“Cuando
Carlomagno fue coronado emperador por el Papa, casi toda la cristiandad
occidental formaba parte de su imperio, fuera del cual quedaban sólo las Islas
Británicas y los rincones de España hacia donde se habían replegado los
cristianos tras las invasiones musulmanas”.
Justo
L. González
Al
morir Pepino, rey de Francia, en el año 768, sus dominios quedaron divididos
entre sus dos hijos: Carlos y Carlomán. Dos años después falleció este último y
Carlos fue proclamado único monarca del país. Hombre de grandes ideas, pensó en
extender sus dominios y mejorar las tristes condiciones de sus súbditos. Sus
guerras fueron contra los lombardos, los sajones y los árabes de España.
Carlomagno se había casado con la hija del rey de los lombardos; pero como este
matrimonio desagradó al papa, la repudió y se casó con otra y desde entonces
sus relaciones con el ofendido suegro quedaron rotas. Animado por el papa,
Carlomagno pasó los Alpes, y al frente de un poderoso ejército, penetró en
Italia y llevó cautivo a Francia al rey de los lombardos, quedando así dueño de
toda la Italia del Norte. Carlomagno aspiraba a restaurar el antiguo esplendor
y grandeza del Imperio Romano, unificándolo sobre la base de la religión
cristiana, a la manera que él y el papa la entendían. Para lograr este fin, uno
de sus grandes afanes fue el de conquistar a los sajones de Alemania,
haciéndolos entrar a formar parte de su reino, e imponiéndoles el bautismo como
sello de la nueva religión. Tuvo que luchar con un pueblo guerrero y amante de
la libertad, que constantemente se sublevaba no bien sus conquistadores estaban
luchando en otra parte. Pero las armas de Carlomagno lograron por fin
dominarlos y por la fuerza hacerles aceptar el cristianismo, obligándolos bajo
pena de muerte a recibir el bautismo, a observar los ritos de la iglesia papal
y a pagar a ésta los diezmos. Para conseguir esto tuvo que hacer derramar mucha
sangre, y en una ocasión mandar asesinar a cuatro mil quinientos prisioneros
sajones que no querían conformarse a sus designios, y expatriar a diez mil
familias, quitándoles los bienes, parte de los cuales dio a la iglesia. Estos
actos de imposición y crueldad demuestran cuan poco sabía de la esencia de la
religión cristiana, este hombre a quien la iglesia de Roma ha canonizado, y
cuan desastrosa es la cooperación del poder civil en la obra de propagar
creencias religiosas. En las guerras que emprendió contra los árabes que
dominaban en España, no tuvo éxito, viéndose obligado a retroceder ante la
fuerza que oponían sus enemigos. Entró en Roma con el fin de liberar al Papa,
que había sido hecho prisionero y que estaba encerrado en un convento, y el año
800, el día de Navidad, fue coronado en la basílica de San Pedro, y proclamado
emperador de Occidente, estando comprendidos en sus dominios los territorios
que actualmente forman Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, la mayor parte de
Alemania, de Austria e Italia y porciones de Turquía y España.
 |
| Carlomagno |
Carlomagno no fue negligente en lo que
se refiere al progreso y desarrollo de sus súbditos. Era gran admirador de las
artes y de las letras, e hizo todo lo que estaba de su parte para lograr su
desenvolvimiento. Fundó muchas escuelas, universidades y bibliotecas, se
esforzó en dar al clero mayor grado de instrucción, se rodeó de los pocos
sabios que había en sus días, y él mismo recibía lecciones. Su palacio era una
verdadera academia. Su celo por el pontificado fue ciego y ninguno como él
contribuyó a afianzarlo. Las donaciones de territorio hechas por Pepino a la
sede de Roma, fueron aumentadas por él, con lo cual tomó incremento el poder
temporal de los papas. Hizo obligatorio el pago de los diezmos a la Iglesia. Carlomagno
murió en el año 814, en Aix-la-Chapelle, su habitual residencia, a la edad de
setenta y dos años, después de haber reinado cuarenta y seis.
LAS CRUZADAS
“No
a nosotros señor, no a nosotros, sino para la gloria de tu nombre (Non nobis
Domine non nobis sed Nomini Tuo da gloriam)”.
Lema
de la orden de los templarios
Otro
de los movimientos históricos que resalta en la historia de la iglesia de la
Edad Media fueron las cruzadas. Las Cruzadas fueron una serie de campañas
militares impulsadas por el papa y llevadas a cabo por gran parte de la Europa
latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos y el Imperio
Romano con el objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano
sobre Tierra Santa la cual se encontraba bajo el dominio del islam. Estas
batallas se libraron durante un período de casi doscientos años, entre 1095 y
1291. El origen de la palabra cruzada se remonta a la cruz hecha de tela y
usada como insignia en la ropa exterior de los que tomaron parte en esas
iniciativas. Gregorio VII fue uno de los papas que más abiertamente apoyó la
cruzada contra el islam en la península ibérica pero no fue hasta el papa
Urbano II que esta práctica se impulsó hasta organizar la primera cruzada
contra los musulmanes en 1095 d.C. Estas
cruzadas de reconquista de Tierra Santa fueron bendecidas y, a menudo invocadas
por el papado romano y motivado por una sensación de que era eminentemente
religioso desalojar de la tierra donde nació, predicó y murió Jesucristo a la
ocupación musulmana. Uno de los papas de
este periodo llego al colmo de afirmar que todos aquellos que participaran en
las cruzadas serian perdonados sus pecados: “Lo digo a los presentes. Ordeno que se les diga a los
ausentes. Cristo lo manda. A todos los que allá vayan y pierdan la vida, ya sea
en el camino o en el mar, ya en la lucha contra los paganos, se les concederá
el perdón inmediato de sus pecados. Esto lo concedo a todos los que han de
marchar, en virtud del gran don que Dios me ha dado”. Sin embargo,
en realidad las Cruzadas tenían motivos eminentemente políticos y económicos
dentro de un mundo feudal de la Edad Media europea y bizantina, y como un fin
práctico, la defensa de los cristianos en Tierra Santa contra los musulmanes.
Sin embargo, no se puede decir que las primeras ocho cruzadas fueron un éxito. Jesse Lyman Hurlbut nos dice por qué: “Las cruzadas
fracasaron en libertar Tierra Santa del dominio de los musulmanes. Si miramos
en retrospectiva ese período, pronto podremos ver las causas de su fracaso. Se
notará un hecho en la historia de cada cruzada: los reyes y príncipes que
conducían el movimiento estaban siempre en discordia. A cada jefe le preocupaba
más sus propios intereses que la causa común. Todos se envidiaban entre sí y
temían que el éxito pudiese promover la influencia o fama de su rival. En
contra del esfuerzo dividido y a medias de las cruzadas estaba un pueblo unido,
valiente. Una raza siempre intrépida en la guerra y bajo el dominio absoluto de
un comandante, ya fuese califa o sultán. Una causa más grave del fracaso fue la
falta de un estadista entre estos jefes. No poseían una visión amplia y
trascendente. Todo lo que buscaban eran resultados inmediatos. No comprendían
que para fundar y mantener un reino en Palestina, a mil millas de sus propios
países, se requería una comunicación constante con la Europa Occidental, una
fuerte base de provisión y refuerzo continuo”.
 |
| Cruzadas |
Aunque los objetivos de las
cruzadas de echar al Islam de toda Europa y recuperar Jerusalén habían
fracasado, esta trajo grandes cambios al mundo de su tiempo. El comercio se
fortaleció en gran manera ya que dio la apertura de nuevas rutas para el
comercio mercantil entre Occidente y Oriente favoreciendo el surgimiento y auge
de las ciudades mercantiles italianas del Mar Mediterráneo, como las ciudades
de: Génova, Venecia, Florencia, Pisa, etc. Estas ciudades reemplazaron en el
comercio mediterráneo al imperio Bizantino (imperio Romano de Oriente), que se
encontraba envuelta en guerras con los musulmanes. Este auge comercial
favoreció también el uso de dinero metálico, como el oro, entre pueblos del
medio oriente y de occidente, como ejemplo de este auge comercial, las monedas
de florencia "el florin" y
de venecia "el ducado" fue
de aceptación internacional. También el poder del papado fue decayendo en toda
Europa fortaleciendo el poder del gobierno en Francia, Inglaterra, Portugal,
Alemania, España, sin embargo esto no permitió que se crearan ordenes de
caballeros destinados a defender a través de las armas los intereses de la
Iglesia Católica como por ejemplo los templarios, los hospitalarios, Orden de
los Caballeros Teutones, etc. Mientras que los reyes y príncipes que dirigían
las cruzadas se dividían y peleaban entre ellos, los pueblos musulmanes que
antes reñían entre si se unieron más bajo el mando de Saladino. En general,
Europa se benefició de la cultura musulmana y bizantina, los cuales eran
portadores de los conocimientos de la antigua Grecia, y el feudalismo se
debilito grandemente hasta ser desplazado por la comunidades burguesas que se
dedicaron al comercio.
LA ANTORCHA DEL EVANGELIO EN MEDIO DE ESTAS TINIEBLAS
“Y
yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante
Baal, y cuyas bocas no lo besaron”.
1
Reyes 19:18
Aun
en medio de todas estas tiniebla, donde la idolatría a los santos y
supersticiones habían tomado el lugar de la Santa Escritura, donde el papado
había contaminado todo con su terrible corrupción, donde el Islam y las
cruzadas llenaban de sangre a toda Europa, la antorcha del verdadero evangelio
no se apagó. Como se lo dijo Dios a
Elías cuando pensaba que todo Israel había sucumbido a la idolatría de Baal y
Asera, todavía en esta época el Señor reservo hombres que honraron su nombre: Y yo haré que queden
en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no
lo besaron. Veamos los más destacados de este periodo.
Claudio de Turín.
Nació en España y fue discípulo de
Félix, el famoso obispo de Urgel, quien lo inició en el estudio del Nuevo
Testamento y le enseñó a odiar la idolatría y superstición reinante, contra la
cual luchaba Félix. De ambos lados de los Pirineos fue conocida la erudición de
Claudio, lo mismo que su piedad ardiente, y algunos que deseaban ver cosas
mejores en el cristianismo, influyeron para que se le nombrase obispo de Turín,
sabiendo que era uno de los pocos hombres resueltos a poner un dique al
horrible avance de la mentira que fomentaban las órdenes monásticas. Claudio
rechazaba las tradiciones que no estaban de acuerdo con el evangelio, y entre
otras cosas las oraciones por los muertos, el culto de la cruz y de las
imágenes, y la invocación de los santos. “Yo no establezco una nueva secta —escribía al
abate Teodomiro— sino
que predico la verdad pura, y tanto como me es posible, reprimo, combato y
destruyo las sectas, los cismas, las supersticiones y las herejías; lo que
nunca dejaré de hacer con la ayuda de Dios. Constreñido a aceptar el
episcopado, he venido a Turín donde encontré las iglesias llenas de
abominaciones e imágenes, y porque empecé a destruir lo que todo el mundo
adoraba, todo el mundo se ha puesto a hablar en mi contra. Dicen: no creemos
que haya algo de divino en la imagen que adoramos, no la reverenciamos sino en
honor de aquella persona que representa, y contesto: si los que han abandonado
el culto de los demonios honran las imágenes de los santos, no han dejado los
ídolos, sólo han cambiado los nombres. Si hubiese que adorar a los hombres,
sería mejor adorarlos vivos, mientras son la imagen de Dios, y no después de
muertos cuando se parecen a piedras; y si no es lícito adorar las obras de
Dios, menos se deben adorar las de los hombres”.
Combatiendo la adoración de la cruz,
dicen en otro lugar: “Si tenemos que adorar la cruz porque Jesucristo estuvo
clavado en ella, debemos adorar muchas otras cosas. Que adoren los pesebres,
porque Jesucristo al nacer fue puesto en un pesebre; que adoren los pañales,
porque Jesucristo fue envuelto en pañales; que adoren los barcos, porque Jesucristo
enseñaba desde un barco”. Las peregrinaciones a Roma y la confianza
de la gente en la protección papal levantaban las vivas protestas de Claudio,
como puede verse en este párrafo: “Volved a la razón, miserables transgresores; ¿por qué os
habéis dado vuelta de la verdad? ¿Por qué crucificáis de nuevo al hijo de Dios,
exponiéndolo a la ignominia? ¿Por qué perdéis las almas haciéndolas compañeras
de los demonios al alejarlas del Creador, por el horrible sacrilegio de vuestras
imágenes y representaciones, precipitándolas en una eterna condenación? Sé bien
que entienden mal este pasaje del Evangelio: "Tú eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi iglesia y yo te daré las llaves del reino de los
cielos". Es apoyándose locamente sobre esta palabra que una multitud
ignorante, estúpida y destituida de toda inteligencia espiritual, acude a Roma
con la esperanza de obtener la vida eterna. Ciegos, volved a la luz, volved a
Aquel que alumbra a todo hombre que viene a este mundo; vosotros aunque seáis
numerosos, estáis caminando en las tinieblas, y no sabéis a donde vais, porque
las tinieblas han segado vuestros ojos. Si tenemos que creer a Dios cuando
promete, mucho más cuando jura y dice: Si Noé, Daniel y Job, estuviesen en este
país, no salvarían ni hijo ni hija; pero ellos por su justicia salvarían sus
almas, es decir, si los santos que invocáis, fuesen tan santos y justos como
Noé, Daniel y Job, ni aun así salvarían hijo ni hija. Y Dios así lo declara,
para que nadie ponga su confianza en los méritos o intercesiones de los santos.
¿Comprendéis esto, pueblo sin inteligencia? ¿Seréis sabios una vez, vosotros
que corréis a Roma buscando la intercesión de un apóstol?”.
La actividad literaria de Claudio fue
grande. En el año 814 publicó tres libros comentando el Génesis; en 815, cuatro
sobre el Éxodo; y en 828, sus explicaciones sobre el Levítico. Publicó también
comentarios sobre las Epístolas de San Pablo. Estos escritos, junto con sus
discursos y sus visitas pastorales, contribuyeron, sin duda, a mantener intacto
el sistema de doctrina evangélica en los valles del Piamonte. Claudio murió en
Turín en el año 839, sin ser excomulgado ni destituido de su puesto, gracias a
la protección del emperador. “Las doctrinas evangélicas de Claudio —dice Moisés Droin— no desaparecieron con él; la herencia fue
recogida por humildes discípulos de la Palabra de Dios, y particularmente por
los valdenses, los cataros y los pobres de Lyon, que se esparcieron en las
diferentes provincias de la península española”.
Los paulicianos.
En medio de la corrupción que
caracterizó a este período no faltaron testigos de la verdad, que mantuvieron
con relativa pureza las doctrinas y costumbres del Nuevo Testamento. La
antorcha del evangelio no fue nunca completamente extinguida y entre los que la
hicieron brillar en estos días verdaderamente tenebrosos, merecen ser
mencionados los paulicianos. Las iglesias sometidas a Roma, tuvieron que
escuchar la viva protesta por ellos levantada y el testimonio fiel que supieron
dar con su palabra y su vida, en medio de incesantes y crueles persecuciones,
fue un sonido confortante que se dejó oír, durante dos siglos, en todos los
países cristianizados del Oriente. El movimiento tuvo su origen en un pequeño
pueblo cercano a Somosata, a mediados del siglo VII. Un hombre llamado
Constantino, dio un día hospitalidad a cierto cristiano que había logrado
escaparse de las manos de los musulmanes. Al partir, en señal de gratitud,
regaló a su buen hospedador, un ejemplar del Nuevo Testamento, escrito en su
lengua original. Constantino, aunque hombre muy instruido y estudioso, nunca
había escudriñado debidamente este libro, cuya lectura, se decía, era sólo para
los eclesiásticos. Se puso a leerlo con verdadero interés, y su lectura le era
cada vez más atractiva. “Investigaba el credo de la cristiandad primitiva
—dice Gibbon— y
cualquiera que haya sido el resultado, un lector protestante aplaudirá el
espíritu de investigación”. Tomó un interés especial en las
Epístolas de San Pablo y el contraste que señala el apóstol entre la ley y la
gracia y la carne y el espíritu, fueron la base de un sistema de Teología que
empezó a formarse en su mente. Constantino no quiso poner la luz debajo del
almud, sino que lo que él iba aprendiendo, lo comunicaba luego a otros. Se puso
a viajar, enseñando por todos los lugares y pronto se vio rodeado de un crecido
número de adherentes, que al convertirse y bautizarse, se constituían en
iglesias.
El nombre de paulicianos les fue dado
probablemente, a causa del alto aprecio que hacían de los escritos de Pablo y de
su constante esfuerzo por imitar a las iglesias fundadas por este apóstol. Los
pastores asumían el nombre de alguno de los colaboradores de Pablo, y así
Constantino se llamó Silvano, otros tomaron el nombre de Timoteo, Tito,
Epafrodito, etcétera. Es difícil decir cuáles eran las creencias de estas
agrupaciones, debido a que casi todo lo que sus contemporáneos han dicho de
ellos, fue escrito por sus peores enemigos, directamente interesados en
desacreditarlos. Los que les atribuyen ideas maniqueas han caído en un error
evidente. El descubrimiento reciente de un importante manuscrito titulado La
Llave de la Verdad hallado y traducido por el sabio F. C. Conybeare (1898) ha
venido a arrojar mucha luz sobre las doctrinas predicadas por Constantino y sus
hermanos espirituales, de donde resulta que aceptaba el Nuevo Testamento como
única regla de fe, aun cuando en materia de interpretación, sin duda, no
podrían satisfacer las exigencias de los cristianos de nuestros días.
Rechazaban el bautismo infantil, la perpetua virginidad de María, el culto de
las imágenes, la invocación de los santos y muchas prácticas que habían
triunfado en aquel entonces. En el gobierno de sus iglesias rechazaban todas
las pretensiones clericales y sus pastores y evangelistas eran simples miembros
del rebaño a quienes Dios había dado los dones necesarios para desempeñar la
obra. El historiador Gibbon, dice acerca de ellos: “Los maestros paulicianos se distinguían
sólo por sus nombres bíblicos, por su título modesto de compañeros de peregrinación,
por la austeridad de su vida, por el celo, saber y reconocimiento de algún don
extraordinario del Espíritu Santo. Pero eran incapaces de desear, o por lo
menos de obtener, las riquezas y honores del clero católico. Combatían fuertemente
el espíritu anticristiano”. El crecimiento de los paulicianos alarmó
a los partidarios de la religión oficial y el emperador Constantino Pogonato
mandó tomar enérgicas medidas contra ellos. Las escenas de crueldad que fueron
vistas durante las persecuciones paganas, se repitieron bajo un gobierno que
pretendía haber abrazado el cristianismo. El fanático Pedro Siculo aprueba
estos actos y alababa a los perseguidores diciendo: “A sus hechos excelentes, los emperadores
divinos y ortodoxos añadieron la virtud de mandar que fuesen castigados con la
muerte, y que donde quiera que se hallasen sus libros, fuesen arrojados a las
llamas, y que si alguna persona los escondía, fuese muerta y sus bienes
confiscados”. Un oficial del estado llamado Simeón, fue encargado de
suprimir la llamada herejía. Dirigió sus ataques contra el director prominente
del movimiento que era Constantino. Lo colocó frente a una larga línea de sus
hermanos en Cristo, y ordenó a éstos que como señal de arrepentimiento y
sumisión a la ortodoxia arrojasen piedras sobre él. Todos rehusaron cometer
semejante acción, menos uno llamado Justo, quien mató al fiel pastor cuya
palabra había escuchado tantas veces y este mismo traidor contribuyó a que
otros pastores cayesen en poder de los perseguidores y que sufriesen la tortura
y la muerte. Pero el fervor demostrado por los paulicianos impresionó de tal
modo al perseguidor Simeón, que renunciando a su sanguinaria misión y, como un
nuevo Pablo, se convirtió a la causa que perseguía y se unió a ellos para
continuar la obra que había hecho Constantino. No tardó en tener que morir él
también por el nombre del Señor. Durante ciento cincuenta años, estas iglesias
no cesaron de ser perseguidas y de sufrir toda clase de ultrajes y vejaciones.
No existen relatos fidedignos sobre la manera como morían estas nobles víctimas
de la intolerancia. Su vida era tan ejemplar que sus mismos enemigos se ven
forzados a reconocerlos como modelos de virtud cristiana.
Disfrutaron, de tiempo en tiempo, de
algunos cortos períodos de relativa paz, que fueron bien aprovechados en
edificar las iglesias desoladas y extender el conocimiento de la verdad entre
los que vivían sumergidos en la superstición e idolatría. Pero bajo la
emperatriz Teodora, a principios del siglo noveno, la persecución recrudeció.
Esta mandó emisarios por todas las partes del Asia Menor, con órdenes
terminantes de suprimir el movimiento y los mismos ortodoxos se jactan de haber
hecho morir a cien mil paulicianos por medio de la espada y del fuego.
Los valdenses y albigenses.
Durante la Edad Media, y especialmente
en los siglos XII y XIII, hallamos un importante movimiento evangélico que se
extiende por Francia, Italia, España y otros países de Europa. Lo componían
numerosas comunidades de cristianos que, separándose de la iglesia papal, se
esforzaban por restaurar el cristianismo puramente evangélico, y luchaban
heroicamente por la fe que fue dada una vez a los santos. Eran generalmente
conocidos bajo la denominación de valdenses y albigenses, y a éstos hay que saber
distinguir de las sectas que profesaban las doctrinas de los maniqueos, y que
por lo tanto no pueden ser clasificadas entre los elementos que representaban
el simple y primitivo cristianismo. Muchos historiadores, de quienes tendríamos
motivos de esperar mayor exactitud, no han sabido hacer diferencia entre sectas
y sectas, y hacen aparecer a los valdenses y albigenses profesando creencias
que nunca profesaron. El origen de este movimiento está bastante envuelto en el
misterio que rodea a todos los problemas históricos de aquella época. No ha
faltado quien ha creído que los valdenses remontaban a los tiempos apostólicos,
pero esta teoría es hoy desechada por falta de documentos en qué apoyarla. Se
ha preguntado dónde nació el movimiento, y quién fue el originador del mismo.
Los estudios serios que han ocupado la actividad indagadora de buenos
escritores llevan a la conclusión de que el movimiento no tuvo origen en un
solo país ni es fruto de los trabajos de un solo hombre. Así como la Reforma,
en el siglo XVI, se levantó simultáneamente en Francia, Alemania, Suiza, etc.;
y tuvo por instrumentos a Farel, Lutero, Zwinglio, etc., obrando
independientemente unos de otros, bajo el impulso del mismo deseo de Reforma,
así también el movimiento valdense nació simultáneamente en varios países, bajo
la acción de diferentes hombres. Entre éstos figuran principalmente Pedro de
Bruys, en Tolosa, en el año 1109; Enrique de Quny, en Mans, en el año 1116;
Amoldo de Brescia, en Italia, en el año 1135; y Pedro Valdo, en Lyon, en el año
1173. En espíritu, el movimiento era el mismo en todas partes, y cuando sus
adherentes, huyendo de la persecución, llegaban a otro país, encontraban
hermanos que los recibían con los brazos abiertos.
El nombre de valdense aparece por
primera vez —sostiene el historiador valdense Gay— en el año 1180, en el
informe sobre una discusión que tuvo lugar en Narbona, escrito por Bernardo de
Fontcaud, titulado Contra Vallenses et Árlanos. La forma primitiva de este
nombre, "vallenses", excluye la idea de que pueda derivar de Pedro
Valdo, y hace más bien suponer que su inventor lo haya hecho derivar de Vallis,
nombre latino de Lavaur, fortaleza de los evangélicos en aquel tiempo, de donde
habían venido a Narbona, los que tomaron parte en la discusión. Gay, sin
embargo, se inclina a creer que si el nombre vállense, se convirtió en
valúense, fue debido no sólo a la evolución fonética, sino como un homenaje a
Pedro Valdo, el personaje más importante de la comunidad. Procuremos ahora
bosquejar la vida y trabajos de los hombres más sobresalientes del inmenso
movimiento.
PEDRO
DE BRUYS.
A fines del siglo XI y a
principios del XII, aparece este intrépido y vehemente misionero, que dirigía a
los que se unían bajo el estandarte del evangelio para protestar y luchar contra
los errores del papismo. Era cura en una pequeña parroquia de los Alpes, en
Francia, y de ahí se dirigió a otras parroquias, aldeas y ciudades predicando
en forma tal, que llenaba de asombro a todos los que le oían. Rechazaba la
autoridad de la iglesia y de los padres, no reconociendo como obligatorias más
doctrinas y costumbres que las que podían demostrarse con la Biblia. Se oponía
con energía al bautismo de los párvulos, sosteniendo que no era bautismo lo que
se recibía antes de tener la fe personal qué sólo puede darle significación, y
por consiguiente aquellas personas que se unían al movimiento que representaba,
eran bautizadas sin tener en cuenta si habían recibido el bautismo en la niñez.
Dice Neander: “Los
seguidores de Pedro de Bruys, rehusaban ser llamados anabaptistas, un nombre
que les era dado por la razón mencionada: porque el único bautismo, decían, que
podían mirar como verdadero, era un bautismo unido al conocimiento y a la fe”.
Atacaba la misa y la transustanciación, sosteniendo que el sacrificio de Cristo
no puede repetirse, y que esta doctrina tiene por objeto mantener el predominio
sacerdotal sobre el pueblo. “No creáis —decía— a esos falsos guías, obispos y sacerdotes;
porque os engañan, como en otras cosas también, en el servicio del altar,
cuando falsamente pretenden que hacen el cuerpo de Cristo y lo presentan a
vosotros para la salvación de vuestras almas”. Luchaba contra toda
forma de idolatría, y mayormente contra la adoración de la cruz, a la que
llamaba leño maldito instrumento del suplicio del Hijo de Dios, que se debe
destruir en todas partes donde uno lo vea. En su oposición a esta forma
exterior de manifestar los sentimientos religiosos, los petrobrusianos llegaban
a extremos que en nada favorecían la buena causa que defendían. Los que veían
el desprecio que hacían de la cruz, no siempre tenían preparación suficiente
para comprender que aquel acto no implicaba el rechazo de la obra redentora del
Calvario. Un viernes santo juntaron todas las cruces que pudieron hallar, y las
quemaron delante de una multitud. Con seguridad que esta protesta contra la
superstición de que era objeto la cruz, no pudo ser entendida por los que
presenciaron el acto, y sus autores habrán sido tenidos por sacrílegos
detestables.
Pedía la demolición de todos los
edificios dedicados al culto público. Conviene recordar que los templos
levantados por el romanismo en esta época de grosera superstición, eran tenidos
no como simples edificios construidos para la comodidad de congregarse, sino
como santuarios, a los que se acudía en busca de gracias que se suponía no
podían hallarse en otra parte. Pedro de Bruys enseñaba que las bendiciones
divinas no están ligadas a un determinado lugar de cultos, que la oración sincera
es tan eficaz en un taller o en un mercado como en un templo, y que es tan
agradable a Dios si sube desde un altar como de un pesebre. Al atacar la
magnificencia de los templos atacaba también la pompa de las ceremonias, el
canto en lengua desconocida y la música teatral. Enseñaba que la Iglesia debe
componerse de personas regeneradas que puedan vivir de acuerdo con la profesión
de fe que hacen. No reconocía como iglesias a esas agrupaciones de personas que
llevan el nombre de Cristo pero que no conocen la eficacia de una vida pura y
santa. Nadie debe pretender ser miembro de una iglesia a menos de ser un
verdadero creyente que vive piadosamente y testifica con su conducta en favor
del poder regenerador del evangelio. Por no encontrarlo en el Nuevo Testamento,
combatía el culto a los muertos, lo mismo que las oraciones, ayunos y ofrendas
por los mismos, sosteniendo que todo depende de la conducta del hombre durante
su vida; esto es lo que decide sobre su destino futuro. Nada que se haga por él
después de su muerte puede serle de beneficio. Las doctrinas de Pedro de Bruys,
a la base de las cuales estaba el evangelio y el rechazo de toda tradición
humana, han sido resumidos en estos cinco puntos:
1. El
bautismo administrado solamente a los adultos creyentes. Bautizaba a los
católicos cuando se convertían.
2. Acerca
de la eucaristía negaba absolutamente que el sacerdote o cualquier otra persona
pudiese cambiar la hostia en cuerpo de Cristo.
3. Los
sufragios, oraciones, limosnas, etc., por los muertos, los rechazaba como de
ningún valor.
4. Era
contrario a la erección de templos, diciendo que la Iglesia se componía de
"piedras vivas", es decir de fieles que procuran hacer la voluntad de
Dios.
5. La
cruz, instrumento de tortura, en la que Cristo murió, no debe ser adorada, ni
venerada, sino detestada, rota y quemada.
Durante veinte años, este infatigable
soldado de la verdad, no cesó de predicar viajando por todas partes de la
Francia Meridional. Un día llegó a San Giles, cerca de Nimes, asiento de un
rico convento de frailes. Sin temor a las consecuencias se puso a reunir cruces
y con ellas levantó una hoguera. La multitud enfurecida se apoderó de él y lo
hizo morir, siendo quemado vivo, probablemente en el año 1124. Así terminó gloriosamente
su carrera terrenal, este hombre que no supo lo que era temor, y quien en días
de espantosas tinieblas y tempestades mantuvo encendido el faro del evangelio
para conducir las almas al puerto de segura salvación.
ENRIQUE
DE CLUNY O ENRIQUE DE LAUSANA.
Se cree que
este apóstol evangélico de la Edad Media era oriundo de Italia, probablemente
de los valles del Piamonte. Se le conoce en la historia bajo el nombre de
Enrique de Lausana, por haber principiado su obra en esta ciudad de la Suiza,
en el año 1116, y también es llamado Enrique de Cluny, porque fue monje de esta
ciudad. La vida monacal que abrazó en su juventud no tardó en llenarle de
disgusto, al ver el enorme contraste que ofrecía con la actividad apostólica, y
no pudiendo conformarse a la inactividad corruptora, arrojó de sí su manto de
benedictino para consagrarse a la obra misionera, yendo de ciudad en ciudad
para sembrar la palabra de la verdad evangélica. Los datos que poseemos acerca
de su persona y obra, lo hallamos en los escritos de sus adversarios, de modo
que es difícil formarse una idea correcta de su carácter; pero bastan para
saber que era uno de aquellos hombres que guiados por la lectura del Nuevo
Testamento, procuraban predicar las doctrinas del cristianismo primitivo,
atacando con energía las creencias y ceremonias del papismo. Dice Neander: “Derivó su
conocimiento de las verdades de la fe, del Nuevo Testamento más que de los
escritos de los padres y teólogos de su tiempo. El ideal de los trabajos
apostólicos lo estimulaba, y se esforzaba por imitarlos. Su corazón estaba
inflamado de un vivo celo de amor que lo interesaba en las necesidades
religiosas del pueblo, que se encontraba completamente descuidado o extraviado
por un clero nada digno”. Era hombre modestísimo y piadoso, a tal
punto que sus mismos enemigos se veían obligados a reconocerlo así, temían más
a la influencia de su vida santa que a las doctrinas que predicaba. Durante
unos diez años recorrió varias provincias predicando con éxito extraordinario.
En todas partes acudían multitudes a escucharle, no sólo por oír su elocuencia
ardiente, sino para recibir luz y consuelo espiritual. Predicaba abiertamente
contra la depravación del clero y también contra las costumbres licenciosas del
pueblo, sin tener en cuenta a ninguna clase de la sociedad. Sus auditorios
estaban compuestos de hombres y mujeres de todas las condiciones, y era tal el
poder espiritual que acompañaba a sus sermones llamando a la gente al
arrepentimiento que en todas partes muchos resolvían dar las espaldas al mundo
corrompido para empezar una vida nueva de acuerdo con los sanos preceptos del
evangelio. Acompañado de dos predicadores italianos, caminaba descalzo en todas
las estaciones del año, llevando un bastón en forma de cruz. Llegó a Mans y
consiguió que el obispo Hildetaert le permitiese predicar en los templos. Sus
sermones produjeron una impresión profunda. Las multitudes acudían a
escucharle. El clero se sintió ofendido ante los dardos que lanzaba Enrique, y
el mismo obispo que lo había recibido afablemente se le puso en contra.
Empezaron a desacreditarlo ante el pueblo, diciendo que era un lobo vestido de
oveja, y que bajo el manto de santidad ocultaba una refinada hipocresía. Pero
Enrique les respondía con argumentos más eficaces, apelando siempre a la
Palabra de Dios para demostrar la necesidad de reformar las doctrinas y
costumbres de los cristianos.
Cuando se le prohibió predicar, el
pueblo mostró su profundo disgusto, diciendo que nunca habían oído a un
predicador que como él pudiese mover los más duros corazones y despertar las
conciencias adormecidas. Pero nada pudo hacer cambiar la resolución del obispo,
y Enrique tuvo que salir de la ciudad. Aparece entonces en Poitiers, Perigueux,
Burdeos y Tolosa. Su separación de Roma era cada vez más pronunciada, y la
persecución que se levanta contra su obra y persona le convence de que toda
comunión de la luz con las tinieblas es imposible. Expuso sus ideas en un
escrito que tuvo una extensa circulación, pero que no ha llegado hasta
nosotros. Los que se adherían a él ya no podían quedar confundidos con la
multitud inconversa. El bautismo de los nuevos convertidos demuestra que no
quedaba ningún vínculo que los uniese al romanismo. La gente los llamaba
apostólicos. Sus misioneros salían a recorrer las provincias más lejanas, sin
poseer nada, y viviendo de las ofrendas de las personas que simpatizaban con el
movimiento. El éxito de Enrique en el sur de Francia, alarmó al alto clero, y
lo hicieron encarcelar. Llevado por el arzobispo de Arles al Concilio de Pisa,
en el año 1134, fue condenado como hereje, y encerrado en un convento. No se
sabe cómo, pero consiguió escaparse. Reaparece en el sur de Francia y se pone
de nuevo al frente de la obra, sin amedrentarse de los adversarios. Durante
diez años predica y trabaja activamente en Tolosa, Albí y otros pueblos
vecinos, donde el favor de algunos pudientes que simpatizaban con la causa le
libra de caer en manos de sus enemigos. Alfonso, conde de Tolosa, le miraba
como a un santo, y tenía en él mucha confianza, y la relativa libertad de que
gozaban las iglesias fundadas por Enrique, hizo que aumentasen
considerablemente en número, habiendo entre los convertidos muchos curas y
personas de influencia social.
El papa mandó a Albí un legado para
interesar a los príncipes en una campaña inquisitorial contra el movimiento
evangélico. Se dice que el pueblo salió a recibirlo con una procesión de asnos.
Cuando se supo en Roma la manera cómo el legado había sido recibido, y no
pudiendo el papa contar con el apoyo del brazo secular, apeló al gran santo de
la época, Bernardo de Claraval. Cuando éste llegó a Albí entró a conferenciar
con los principales hombres del movimiento. No tenemos más datos sobre las
discusiones que tuvieron lugar, sino los mismos que escribieron los romanistas,
pero a pesar de todo, es fácil ver que los argumentos rebuscados de las
doctrinas humanas, se despedazaban al chocar con la sólida roca de las
doctrinas de la Palabra de Dios. Bernardo no hacía sino lamentar el fracaso de
sus inútiles tentativas. “¡Cuánto mal ha hecho —decía— y hace todos los
días, a la Iglesia de Dios, como lo hemos sabido y visto nosotros mismos, el
hereje Enrique! Los templos están vacíos, el pueblo sin sacerdotes, los sacerdotes
sin honra y los cristianos sin Cristo. Las iglesias son reputadas sinagogas; se
niega que el santuario de Dios sea santo; los sacramentos no son más tenidos
como sagrados, los días de fiesta privados de toda solemnidad; los hombres
mueren en sus pecados y las almas son llevadas, una tras otra, ante el tribunal
sin estar reconciliadas por medio de la penitencia, ni munidas de la santa
comunión. Se niega la vida a los niños al negárseles la gracia del bautismo”.
Bernardo se dirigió al conde de Tolosa anunciando que se dirigía a sus dominios
para atacar a Enrique, a quien lo llenaba de nombres insultantes: “Parto para el
país donde este monstruo hace estragos y donde nadie le resiste. Porque aun
cuando su impiedad es conocida en la mayor parte de las ciudades del reino,
encuentra a vuestro lado un asilo, donde sin temor, y bajo vuestra protección,
destruye el rebaño de Cristo”.
Cuando Bernardo vio que sus argumentos y
amenazas no lograban convertir a nadie, procuró ganar algo por medio de la
fuerza. Enrique fue arrestado, y en el año 1148 condenado por el Concilio de
Reinas a prisión perpetua, porque el arzobispo se negaba a dar su
consentimiento para que fuese condenado a muerte. No se sabe cuánto tiempo
permaneció encarcelado, pero como no se oye más acerca de él, se cree que
terminó sus días, como prisionero de Cristo Jesús, en las tenebrosidades de
alguna cárcel subterránea.
PEDRO
VALDO.
Un joven negociante llamado
Pedro, nativo de una localidad llamada Valde, se estableció en Lyon, Francia,
por el año 1152. Entregado por completo a las especulaciones comerciales, vio
prosperar sus negocios, a tal punto que al cabo de los años era uno de los
grandes ricachos de la comercial ciudad. Era casado, tenía dos hijas, y las
atenciones domésticas y comerciales ocupaban todo su tiempo. En el año 1160, un
amigo íntimo, con quien estaba conversando, cayó muerto repentinamente, y este
incidente produjo en él una impresión tal, que desde aquel momento, dejando a
un lado sus febriles ocupaciones comerciales, se puso a pensar seriamente en su
salvación. El conocimiento limitado que tenía de las cosas religiosas no
lograba darle aquella paz y seguridad que satisfacen el alma ansiosa. Sus
anhelos se hacían cada vez más intensos, y en busca de luz fue a uno de los
sacerdotes de la ciudad, preguntándole cuál era el camino seguro para llegar al
cielo. El sacerdote le respondió que había muchos caminos, pero que el más
seguro era el de poner en práctica las palabras del Señor al joven rico cuando
le dijo: “Si
quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás
tesoro en el cielo”. Se cree que el cura le contestó así con algo de
ironía, sabiendo que Valdo era hombre de gran fortuna, pero seguramente no
esperaba que esas palabras iban a encontrar tanto eco en el corazón del rico
negociante. Valdo creyó oír un mandamiento de Dios dirigido a él personalmente,
y resolvió deshacerse de sus bienes terrenales empleándolos para aliviar las
necesidades de los pobres. Hizo esto no bajo el impulso de un falso entusiasmo,
sino deliberadamente, con calma y con buen acierto, para que el sacrificio que
se imponía fuese realmente útil a sus semejantes. Dio a su esposa e hijas lo
que necesitaban, y el resto, parte fue distribuyendo entre los más necesitados
de la ciudad, y parte destinaba a emplear personas que hiciesen traducciones y
copias de las Sagradas Escrituras. Encargó a dos eclesiásticos que vertiesen el
Nuevo Testamento del latín a la lengua vulgar. Uno de ellos fue Esteban de
Ansa, hombre muy versado en las cuestiones filológicas, y otro Bernardo Ydros,
hábil escribiente que trasladaba al pergamino lo que su compañero le dictaba.
Valdo se puso a leer con gran interés estos maravillosos escritos que eran agua
viva para su alma sedienta, y pan para su corazón hambriento. Esta lectura le
confirmaba más y más en la noble resolución que había tomado. Quería imitar a
los apóstoles, y vivir no más consagrado a los negocios de esta vida pasajera,
sino para ser rico en aquellas riquezas que no se corrompen y que los ladrones
no hurtan.
 |
| Pedro Valdo |
No quiso tampoco poner la luz debajo del
almud, sino que mandó hacer muchas copias del evangelio para que su lectura
fuese causa de bendiciones a otros. El número de personas que tomaban interés
en esta lectura era cada vez mayor, y sin pensar en separarse de la Iglesia de
Roma, se reunían para leer juntos y celebrar cultos espirituales. Se apoderó de
ellos un fuerte espíritu de propaganda y toda la ciudad y sus alrededores se llenaron
del conocimiento del evangelio. Sin buscarlo, vino inevitable el choque con la
iglesia papal, dentro de cuyo seno aún permanecían Valdo y sus adeptos. El
contraste entre el cristianismo del Nuevo Testamento y el de la iglesia papal,
era demasiado pronunciado para que fuera posible un acuerdo. El clero empezó a
mirar con recelo a estos hombres humildes que de dos en dos, descalzos y
pobremente vestidos iban por todas partes predicando la palabra. El arzobispo
Guichard concluyó por citarlos, y creyendo que de un solo golpe podía sofocar
el movimiento, les prohibió predicar. Valdo entonces apeló al papa, esperando,
como más tarde Lutero, que la justicia de su causa sería reconocida. En Roma
compareció junto con uno de sus colaboradores ante el concilio de Letrán, en
marzo de 1179. El papa Alejandro III los trató amablemente y se interesó en la
obra que hacían, tal vez abrigando el pensamiento de que los pobres de Lyon,
como los llamaban, podrían permanecer dentro del seno de la Iglesia y quedar
convertidos en algo parecido a una orden monástica. Pero los padres que
componían el concilio les fueron hostiles y rehusaron acordarles la
autorización de predicar. Gualterio Mapes, un fraile franciscano inglés, que se
hallaba presente, escribió un relato acerca de la petición de estos valdenses: “No tienen
—dice— residencia
fija. Andan por todas partes descalzos, de dos en dos, vestidos con ropa de
lana, no poseen bienes; pero como los apóstoles, tienen todas las cosas en
común; siguiendo a aquel que no tuvo dónde reclinar la cabeza”. El
concilio nombró una comisión para que examinase el caso. El franciscano
mencionado era miembro de esta comisión. Dice que procuró saber cuáles eran sus
conocimientos y su ortodoxia, y los halló sumamente ignorantes, y halló extraño
que el concilio les prestase atención. Pero el hecho es que en lugar de
examinar a los valdenses sobre la Palabra de Dios y las doctrinas vitales del
cristianismo, los examinadores les hicieron una serie de preguntas escolásticas
sobre el uso de ciertos términos y frases del lenguaje eclesiástico,
conduciéndolos por las sendas intrincadas de las especulaciones trinitarias.
Los valdenses, felizmente, nunca habían aprendido estas cosas inútiles, y de
ahí la comisión resolvió expedirse aconsejando que se les prohibiese predicar. Vueltos
a Lyon, los hermanos tuvieron que resolver qué actitud asumirían, y hallando
que es menester obedecer antes a Dios que a los hombres, resolvieron seguir
predicando aún a despecho de las prohibiciones del arzobispo y del papa. Convencidos
de que nada podían esperar de este mundo, resolvieron romper definitivamente
los vínculos que aun los ligaban al romanismo, y empezaron aún bajo la
persecución, a sentir los beneficios de la libertad cristiana. En el año 1181
fue lanzada contra ellos la definitiva excomunión papal, pero durante algunos
años pudieron eludir sus consecuencias, gracias a las poderosas amistades que
tenían en la ciudad, donde Valdo era generalmente estimado. Pero después de la
promulgación del Canon del Concilio de Verona, en el año 1184, que condenaba a
los pobres de Lyon, se vieron en la necesidad de salir de la ciudad y
esparcirse por toda Europa, lo que hacían sembrando la simiente santa del
evangelio por todas partes, como en siglos anteriores lo había hecho la Iglesia
de Jerusalén al ser perseguida por Heredes. Pedro Valdo, huyendo de la
intolerancia y del despotismo clerical llegó hasta Bohemia, donde terminó sus
días en el año 1217, después de cincuenta y siete años de servicios al Señor.
EXTENSIÓN
DEL MOVIMIENTO VALDENSE.
“Uno se formaría
una idea muy errónea —dice Gay— de la importancia de la separación valdense del siglo XII,
si se la redujese a las dimensiones de una secta oscura trabajando en una
esfera limitada. ¡No! Fue más bien un poderoso movimiento que se extendió
rápidamente y arrancó al papado centenares de miles de fíeles en toda la
Europa. Es así como se explican los temores del papado y las medidas extremas
de represión que inventó para defenderse”. Los valdenses, animados
de un santo celo misionero llegaron a España y se establecieron especialmente
en las provincias del Norte. El hecho de que dos concilios y tres reyes se
hayan ocupado de expulsarlos, demuestra que su número tenía que ser
considerable. El clero era impotente para detener el avance, y alarmado, pidió
al papa Celestino III que tomase medidas en contra del movimiento. El papa entonces
mandó un legado, en el año 1194, quien convocó una asamblea de prelados y
nobles, la cual se reunió en Lérida, asistiendo personalmente el mismo rey
Alfonso II. Allí se confirmaron los decretos papales contra los herejes, y se
promulgó otro nuevo concebido en estos términos: “Ordenamos a todo valdense que, en vista
de que están excomulgados de la santa iglesia, enemigos declarados de este
reino, tienen que abandonarlo, e igualmente a los demás estados de nuestros
dominios. En virtud de esta orden, cualquiera que desde hoy se permita recibir
en su casa a los susodichos valdenses, asistir a sus perniciosos discursos,
proporcionarles alimentos, atraerá por esto la indignación de Dios todopoderoso
y la nuestra; sus bienes serán confiscados sin apelación, y será castigado como
culpable del delito de perjudicada majestad... Además cualquier noble o plebeyo
que encuentre dentro de nuestros estados a uno de estos miserables, sepa que si
los ultraja, los maltrata y los persigue, no hará con esto nada que no nos sea
agradable”. Este terrible decreto fue renovado tres años después en
el Concilio de Gerona, por Pedro II, quien lo hizo firmar por todos los
gobernadores y jueces del reino. Desde entonces la persecución se hizo sentir
con violencia, y en una sola ejecución, 114 valdenses fueron quemados vivos.
Muchos, sin embargo, lograron esconderse y seguir secretamente la obra de Dios
en el reino de León, en Vizcaya, y en Cataluña. Eran muy estimados por el
pueblo a causa de la vida y costumbres austeras que llevaban, y hasta se
menciona al obispo de Huesca, uno de los más notables prelados de Aragón, como
protector decidido de los perseguidos valdenses. Pero Roma no descansaba en su
funesta obra de hacer guerra a los santos, y la persecución se renovaba
constantemente, llegando a su más alto desarrollo allá por el año 1237, en el
vizcondado de Cerdeña y Castellón, y en el distrito de Urgel. Cuarenta y cinco
de estos humildes siervos de la Palabra de Dios fueron arrestados, y quince de
ellos quemados vivos en la hoguera. El odio llegó a tal punto, que hicieron
quemar en la hoguera los cadáveres de muchos sospechosos de herejía, que habían
fallecido en años anteriores, entre los que figuraban Amoldo, vizconde de
Castellón y Ernestina, condesa de Foix.
En Francia el movimiento era extenso y
fuerte. En Tolosa, Beziers, Castres, Lavaur, Narbona y otras ciudades del
mediodía, tanto los nobles como los plebeyos, eran en su mayoría valdenses o
albigenses. El papa Inocencio III alarmado, empleó toda clase de medidas para sofocarlos
y detener su avance por Europa. Los emisarios papales nada podían conseguir ni
con sus discusiones ni con sus amenazas. El mismo "santo" Domingo fue
encargado por el papa de suprimir la herejía, y la falta de éxito les llevó a
proclamar la cruzada de la que hablamos en esta sección. En el Delfinado se
establecieron los valdenses al ser expulsados de Lyon, y en medio de constantes
persecuciones supieron mantenerse unidos y proseguir vigorosamente la obra de
amor por la que exponían sus vidas y sus bienes. En Alsacia y Lorena, hubo
desde el año 1200, tres grandes centros de actividad misionera; en Toul, el
obispo Eudes ordenaba a sus fieles a que prendiesen a todos los waldoys y los
trajesen encadenados ante el tribunal episcopal; en Metz, el barba (pastor)
Crespín y sus numerosos hermanos confundían al obispo Bertrán, quien en vano se
esforzaba por suprimirlos; en Estrasburgo, los inquisidores mantenían siempre
encendido el fuego de la intolerancia contra la propaganda activa que hacía el
barba Juan, el presbítero y más de 500 hermanos que componían la iglesia mártir
de esa ciudad. En Alemania, los valdenses sembraban la Palabra de norte a sur y
de este a oeste. Tres siglos después se hallaban los frutos de sus heroicos
esfuerzos. En Bohemia, donde se supone que el mismo Pedro Valdo terminó su
gloriosa carrera, los resultados de las misiones fueron fecundos. A mediados
del siglo XIII, los cristianos que habían sacudido el yugo del papismo eran tan
numerosos, que el inquisidor Passau nombraba cuarenta y dos localidades
ocupadas por los valdenses. En Austria era también muy activa la obra de
propaganda, y a principios del siglo XIV, el inquisidor Krens hacía quemar 130
valdenses. Se cree que el número de éstos en Austria no bajaba de 80, 000. En
Italia los valdenses estaban diseminados y bien establecidos en todas partes de
la península. Tenían propiedades en los grandes centros y un ministerio
itinerante perfectamente organizado. En Lombardía los discípulos de Amoldo de Brescia
se habían unido a los pobres de Lyon, y bajo la dirección espiritual de Hugo
Speroni mantenían viva la protesta contra la corrupción del romanismo. En Milán
poseían una escuela que era el centro de una gran actividad misionera. En
Calabria se establecieron muchos valdenses del Piamonte desde el año 1300, en
las vastas posesiones de Fuscaldo, en Montalto, para cultivar la tierra, y
transformaron en un jardín esa región inculta, construyendo también algunas
villas, como ser San Sixto y Guardia. Habían conseguido cierta tolerancia, y se
les permitía celebrar secretamente sus cultos con tal de que pagaran los
diezmos al clero. En tres de los valles del Piamonte —Lucerna, Perusa y San
Martín— los valdenses se establecieron en las primeras décadas del siglo XIII.
Los documentos históricos a que se puede recurrir actualmente no autorizan a
sostener que los habitasen antes de esta época, aunque muchos lo suponen. Es la
región que ocupa el principal lugar en la historia de este pueblo, porque
mientras en otras partes fueron exterminados o perdieron su existencia como
pueblo distinto, en los valles ya mencionados se han conservado hasta nuestros
días. Se supone que se establecieron en los valles después de la expulsión de
Lyon. Encontraron esa región muy poco habitada y al principio disfrutaron la
relativa tranquilidad, pero en 1297 empezaron las persecuciones que a pesar de
ser crueles y constantes no lograron abatir ni dominar al ejército heroico que
fue llamado "el Israel de los Alpes" y que mantuvo el culto de Dios
verdadero en aquellos días de densas tinieblas y groseras supersticiones.
OTRAS ÓRDENES CATÓLICAS DE IMPORTANCIA EN ESTA ÉPOCA
“He
cumplido mi deber. Ahora, que Cristo os dé a conocer el vuestro. ¡Bienvenida,
hermana muerte!”.
San
Francisco de Asís
En
esta época surgieron algunas ordenes de frailes que tuvieron un protagonismo
muy importante en la historia de la iglesia de la edad media, particularmente
la Orden de los Hermanos Menores fundada por San Francisco de Asís, y la Orden
de los Predicadores fundada por Santo Domingo. Aunque no podemos considerar
esta ordenes fuera de la influencia de la Iglesia Católica, tampoco podemos
pasar por alto su protagonismo en este periodo histórico.
San Francisco y la orden de los Hermanos Menores.
En sus orígenes, el movimiento
franciscano fue muy semejante al de los valdenses. El propio Francisco
pertenecía, al igual que Valdo, a una familia de mercaderes. Su padre, Pietro
Bernardone, pertenecía a la nueva clase que había surgido poco antes gracias al
comercio. Al igual que Valdo, Francisco pasó los primeros años de su vida en
los intereses y ocupación comunes a jóvenes de su clase social. Su verdadero
nombre era Juan (Giovanni). Pero su madre era francesa, y los intereses
comerciales de su padre lo llevaron establecer contacto estrecho con Francia.
Giovanni tenía alma de trovador, y por ello aprendió la lengua del sur de
Francia, cuyos trovadores eran famosos. A la postre se le conoció en Asís por
el apodo de “Francisco”, es decir, el pequeño francés. Ese apodo es el nombre
por el que lo conocieron sus seguidores, y que él hizo famoso. Francisco tenía
más de veinte años cuando se produjo un cambio notable en su vida. Poco antes
había regresado de una expedición militar al sur de Italia. Ahora, tras haber
sufrido varias enfermedades que casi le costaron la vida, solía retirarse a una
cueva, donde pasaba largas horas de meditación y de lucha consigo mismo. Un
buen día, sus antiguos compañeros de juego lo vieron en extremo feliz, como
hacía tiempo que no lo veían. — ¿Por qué te alegras?— le preguntaron. —Porque
me he casado. — ¿Con quién? — ¡Con la señora Pobreza! Lo que había sucedido era que, tras larga
lucha, el joven Francisco había decidido seguir el camino que antes habían
tomado Pedro Valdo y los muchos ermitaños y ascetas que habían renunciado a las
comodidades y honores del mundo. Cuando su padre le daba dinero, inmediatamente
iba y buscaba algún pobre a quien regalárselo. Sus vestimentas no eran más que
unos viejos harapos. Si su familia le daba nuevas ropas, éstas seguían el mismo
camino que antes había tomado el dinero. En lugar de ocuparse de los negocios textiles
de su padre, Francisco pasaba el tiempo alabando las virtudes de la pobreza
ante cualquier persona que quisiera escucharlo, o reconstruyendo una capilla
abandonada, o disfrutando de la belleza y armonía de naturaleza.
 |
| San Francisco de Asis |
Su padre, exasperado, lo encerró en un
sótano y apeló a las autoridades. Estas pusieron el caso a disposición del
obispo, quien por fin falló que, si Francisco no estaba dispuesto a usar mejor
de los bienes de su familia, debía renunciar a ellos. Esto era precisamente lo
que nuestro joven quería. Renunciando a su herencia, dijo: “Escuchadme bien todos. Desde ahora no
quiero referirme más que a nuestro Padre que está en los cielos”.
Acto seguido, para mostrar lo absoluto de su decisión, se quitó las ropas que
llevaba, se las devolvió a su padre, y partió desnudo. Tras dejar a su familia,
Francisco marchó al bosque. Allí lo asaltó una banda de ladrones, quienes al
verlo vestido tan sólo con la túnica que un ayudante del obispo le había echado
encima, le preguntaron quién era. “Soy el heraldo del Gran Rey”, les contestó.
Ellos, entre burlas y risas lo golpearon y lo dejaron tirado en la nieve. Por
algún tiempo, Francisco se dedicó a llevar la vida típica de un ermitaño. Su
única compañía eran los leprosos a quienes servía, y las criaturas del bosque,
con quienes se dice que gustaba hablar. Además, se dedicó a reconstruir la
vieja iglesia llamada de la “Porciúncula”. A fines de febrero del 1209, el
Evangelio del día sacudió todo su ser: “Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha
acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni
plata, ni cobre en vuestros cintos; ni de alforja para el camino, ni de dos
túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su alimento”,
(Mateo 10:7–l0). Aquellas
palabras le dieron un nuevo sentido de misión. Hasta entonces la preocupación
principal del monaquismo había sido la propia salvación, y los monjes huían de
todo contacto con gente que pudieran apartarlos de la contemplación religiosa.
Pero el movimiento que Francisco fundó fue todo lo contrario. Él y sus
seguidores irían precisamente en busca de las ovejas perdidas. Su lugar de
acción no estaría en monasterios apartados del bullicio del mundo, sino en las
ciudades cuya población aumentaba rápidamente, entre los enfermos, los pobres y
despreciados. Para ello, era necesario ser pobre. Y serlo con todo el gozo que
da la seguridad de que Dios cuida de nosotros.
Lo primero que Francisco hizo fue
abandonar su retiro y regresar a Asís, donde se dedicó a predicar. Las burlas e
insultos no faltaron. Pero poco a poco se fue reuniendo en derredor de él un
pequeño núcleo de seguidores cautivados por su fe, su entusiasmo, su gozo y su
sencillez. Por fin, acompañado de una docena de seguidores, decidió ir a Roma
para solicitar que el papa, a la sazón Inocencio III, lo autorizara a fundar una
nueva orden. El encuentro entre Francisco e Inocencio debe haber sido
dramático. Inocencio era el papa más poderoso que la historia había conocido, a
su disposición estaban las coronas de los reyes y los destinos de las naciones.
Frente a él, el Pobrecillo de Asís, a quien poco importaban intrigas de la
época, y cuya única razón para querer conocer al emperador era pedirle que
promulgara una ley prohibiendo la caza de “mis hermanas las avecillas”. El uno
altivo; harapiento el otro. El Papa confiado de su poder; el Santo, del poder
de Señor. Se cuenta que el Pontífice recibió al Pobrecillo con impaciencia.
—Vestido como estás, más pareces cerdo que ser humano— dijo, —Vete a vivir con
tus hermanos. Francisco se inclinó y salió en busca de una pocilga. Allí pasó
algún tiempo entre los puercos, revolcándose en el lodo. Después regresó adonde
el Papa. Con toda humildad se inclinó de nuevo y le dijo: —Señor, he hecho lo
que tú me mandaste. Ahora te ruego hagas lo que yo te pido. De haberse tratado
de otro papa, la entrevista habría terminado allí mismo. Pero parte del genio
de Inocencio estaba precisamente en saber medir el valor de las personas, y
unir los elementos más dispares bajo su dirección. En aquel momento el
franciscanismo naciente estuvo en la balanza, como una generación antes lo
había estado el movimiento de los valdenses. Pero Inocencio fue más sabio que
su predecesor, y a partir de entonces la iglesia contó con uno de sus más
poderosos instrumentos. De regreso a Asís con la sanción del Papa, Francisco
continuó su predicación. Pero el movimiento no se detendría allí. Pronto fueron
muchos los que pidieron ingreso a la orden. Por todas partes de Italia y
Francia, y después por toda Europa, los “hermanos menores” —que así se llamaban
los frailes de Francisco— se dieron a conocer. A través de su hermana
espiritual Santa Clara, Francisco fundó una orden de mujeres, generalmente
conocida como las “clarisas”. Aquellos primeros franciscanos estaban imbuidos
del espíritu de su fundador. Iban por todas partes cantando, recibiendo vituperios,
gozosos, y predicando y mostrando una sencillez de vida admirable. Francisco
temía que el éxito del movimiento se volviera su ruina. Los franciscanos eran
respetados, y existía siempre la tendencia a colocarlos en posiciones tales que
flaqueara la humildad. Por ello, el fundador hizo todo lo posible por
inculcarles a sus seguidores el espíritu de pobreza y de santidad. Se cuenta
que cuando un novicio le preguntó si no era lícito poseer un salterio, el santo
le contestó: “Cuando
tengas un salterio, querrás tener también un brevario. Y cuando tengas un
brevario te encaramarás al púlpito como un prelado”. En otra
ocasión, uno de los hermanos regresó gozoso, y le mostró a Francisco una moneda
de oro que alguien le había dado. El santo lo obligó a tomar la moneda entre
los dientes, y enterrarla en un montón de estiércol, diciéndole que ese era
lugar que le correspondía al oro. Preocupado por las tentaciones que su éxito
colocaba ante su orden, Francisco hizo un testamento en el que les prohibía a
sus seguidores poseer cosa alguna, y les prohibía también buscar cualquier
mitigación de la Regla, aunque fuese por parte del papa. En el capítulo general
de la orden del 1220, dio una prueba final de humildad. Renunció a la dirección
de la orden, y se arrodilló en obediencia ante su sucesor. Por fin, el 3 de
octubre del 1226, murió en su amada iglesia de la Porciúncula. Se dice que sus
últimas palabras fueron: “He cumplido mi deber. Ahora, que Cristo os dé a conocer
el vuestro. ¡Bienvenida, hermana muerte!”.
Santo Domingo y la Orden de Predicadores.
Fue en la pequeña aldea de Caleruega,
cerca de Burgos, en el centro de Castilla, donde Domingo nació. Era hijo de la
ilustre familia de los Guzmán, cuya torre se alza aún hoy en el centro del poblado.
Su madre, Juana, era mujer de gran fe, acerca de la cual se cuentan todavía en
Caleruega varios milagros. En todo caso, desde muy joven Domingo y sus hermanos
se formaron en un ambiente cristiano. Tras unos diez años de estudio en
Palencia, se unió al capítulo de la catedral de Osma, como uno de sus
canónigos. Cuatro años después, cuando Domingo tenía veintinueve, el capítulo
adoptó la regla monástica de los canónigos de San Agustín. Según esta regla,
los miembros del capítulo catedralicio vivían en comunidad monástica, pero sin
retirarse del mundo ni abandonar su ministerio para con los fieles. En el 1203,
Domingo y su obispo Diego de Osma pasaron por el sur de Francia, donde se
conmovió al ver el auge que tenían los albigenses, y cómo se trataba de convertirlos
a la fuerza. Además se percató de que el principal argumento que tenían los
albigenses era el ascetismo de sus jefes, que contrastaba con la vida suave y
desordenada de muchos de los prelados y sacerdotes ortodoxos. Convencido de que
aquél no era el mejor medio de combatir la herejía, Domingo se dedicó a
predicar la ortodoxia, unió su predicación a una vida de disciplina rigurosa, e
hizo uso de los mejores recursos intelectuales que estaban a su alcance. En las
laderas de los Pirineos fundó una escuela para las mujeres nobles que
abandonaban el catarismo. Además, alrededor de sí reunió un número creciente de
conversos y de otros predicadores dispuestos a seguir su ejemplo.
Su éxito fue tal que el arzobispo de
Tolosa les dio una iglesia donde predicar, y una casa donde vivir en comunidad.
Poco después, con el apoyo del arzobispo, Domingo fue a Roma, donde a la sazón
se reunía el Cuarto Concilio Laterano, para solicitar de Inocencio III la
aprobación de su regla. El Papa se negó, pues le preocupaba la confusión que
surgiría de la existencia de demasiadas reglas monásticas. Pero sí les dio
autorización para continuar la labor emprendida, siempre que se acogieran a una
de las reglas anteriormente aprobadas. De regreso a Tolosa, Domingo y los suyos
adoptaron la regla de los de San Agustín, y después, mediante una serie de
constituciones, adaptaron esa regla a sus propias necesidades. Quizá llevados
por el impacto del franciscanismo naciente, los dominicos también adoptaron el
principio de la pobreza total, para sostenerse sólo mediante limosnas. Por esa
razón estas dos órdenes (y otras que después siguieron su ejemplo) se conocen
como “órdenes mendicantes”. Desde sus inicios, la Orden de Predicadores (que
así se llamó la fundada por Santo Domingo) tuvo el estudio en alta estima. En
esto difería el español Francisco de Asís, quien, como hemos dicho, no quería
que sus frailes tuvieran ni siquiera un salterio y quien en varias ocasiones se
mostró suspicaz del estudio y las letras. Los dominicos, en su tarea de refutar
la herejía, necesitaban armarse intelectualmente, y por ello sus reclutas
recibían un adiestramiento intelectual esmerado. En consecuencia, la Orden de
Predicadores le ha dado a la Iglesia Católica algunos de sus más distinguidos
teólogos.
ACTIVIDAD TEOLÓGICA DE LA EDAD MEDIA
“No
pretendo, Señor, penetrar tu profundidad, porque mi intelecto no se puede
comparar con ella. Lo que deseo es entender, siquiera imperfectamente, tu
verdad. Esa es la verdad que mi corazón cree y ama. No trato de comprender para
creer, sino que creo y por ello puedo llegar a comprender”.
Anselmo
de Canterbury
En
medio del auge de la vida monástica, el ascenso del poder papal, la gran
decadencia espiritual y poderosa influencia supersticiosa que la acompañaba, el
surgimiento del movimiento valdense y las nuevas órdenes de frailes inspiradas
en las de San Francisco y Santo Domingo, surge también una increíble actividad
teológica en este periodo de la Iglesia en la Edad Media. Hombres como Anselmo,
Pedro Abelardo, Los victorinos y Pedro Lombardo, San Buenaventura y santo Tomás
de Aquino figuran en los personaje que protagonizaron este periodo. Algunos de
ellos realizaron sus grandes obras teológicas desde los monasterios, otros
llegaron a convertirse en grandes catedráticos de su tiempo y el auge de las
universidades teológicas comenzó a florecer en este periodo. Pronto, la sed por
el estudio de las matemáticas, la astronomía, la medicina, las leyes, la
filosofía y las bellas artes penetro profundamente entre los anhelos de
formación de la gente de la Edad Media. Las universidades más antiguas se
remontan a fines del siglo XII, cuando las escuelas de ciudades tales como
París, Oxford y Salerno lograron gran auge. Pero fue el siglo XIII el que vio
el crecimiento pleno de las universidades. Aunque en todas ellas se estudiaban
los conocimientos básicos de la época, pronto algunas se hicieron famosas en un
campo particular de estudios. Quien quería estudiar medicina, hacía todo lo
posible por ir a Montpelier o a Salerno, mientras que Ravena, Pavía y Bolonia
eran famosas por sus facultades de derecho, y París y Oxford por sus estudios
de teología. En España, la más famosa universidad fue la de Salamanca, fundada
en el siglo XIII por Alfonso X el Sabio.
Anselmo de Canterbury.
El primero de los grandes pensadores que
esta época produjo fue Anselmo de Canterbury. Natural del Piamonte, en Italia,
Anselmo era hijo de una familia noble, y su padre se opuso a su carrera
monástica. Pero el joven insistió en su vocación, y en el 1060 se unió al
monasterio de Bec, en Normandía. Aunque ese monasterio se encontraba lejos de
su patria, Anselmo se dirigió a él debido a la fama de su abad, Lanfranco. Allí
se dedicó al estudio teológico, y produjo varias obras, de las cuales la más
importante es el Proslogio. En el 1078 fue hecho abad de Bec, pues Lanfranco
había dejado el monasterio para ser consagrado como arzobispo de Canterbury.
Poco antes, Guillermo el Conquistador había partido de Normandía y conquistado
a Inglaterra, donde derrotó a los sajones en el 1066 en la batalla de Hastings.
Ahora Guillermo y sus sucesores se establecieron en Gran Bretaña, que poco a
poco se fue volviendo el centro de sus territorios. Pero durante varias
generaciones continuaron trayendo a personas de origen normando para ocupar
posiciones de importancia en Inglaterra. Esto fue lo que sucedió con Lanfranco
y, en el 1093, con Anselmo. En esa fecha, fue hecho arzobispo de Canterbury por
el rey Guillermo II, quien había sucedido al Conquistador. Anselmo trató de
evadir esa responsabilidad, en parte porque prefería la quietud del monasterio,
y en parte porque desconfiaba de Guillermo, quien a la muerte de Lanfranco
había dejado la sede vacante, a fin de posesionarse de sus ingresos y de buena
parte de sus propiedades. Pero a la postre aceptó, y comenzó así una carrera
accidentada buena parte de la cual transcurrió en el exilio debido a sus
conflictos, primero con Guillermo y después con su sucesor Enrique I. Sin
entrar en detalles, podemos decir que estos conflictos reflejaban, en menor
escala, los que ya hemos visto al tratar de las pugnas entre el papado y el
Imperio. Se trataba de un asunto de jurisdicción, cuyo punto crucial era la
cuestión de las investiduras, pero que tenía varias otras dimensiones. Lo que
estaba en juego en fin de cuentas era si la iglesia sería independiente o no
del poder civil. Y la respuesta no era fácil, pues la iglesia en sí tenía gran
poder político y económico. Siete décadas más tarde, uno de los sucesores de
Anselmo, Tomás a Becket, moriría asesinado junto al altar de la catedral, por
razón del mismo conflicto. Durante sus repetidos exilios, Anselmo escribió
mucho más que cuando estaba cargado con las responsabilidades de su
arzobispado. La principal obra de este período es Por qué Dios se hizo hombre.
 |
| Anselmo de Canterbury |
Murió en Canterbury en el 1109, tres
años después de haber hecho las paces con el rey y haber regresado de su último
exilio. La importancia teológica de Anselmo radica en que fue el primero,
después de siglos de tinieblas, en volver a aplicar la razón a las cuestiones
de la fe de modo sistemático. Cada una de sus obras trata acerca de un tema
específico, como la existencia de Dios, la obra de Cristo, la relación entre la
predestinación y el libre albedrío, etc. Y en la mayor parte de los casos Anselmo
trata de probar la doctrina de la iglesia sin recurrir a las Escrituras o a
cualquier otra autoridad. Esto no quiere decir, sin embargo, que Anselmo haya
sido un racionalista, dispuesto a creer sólo lo que podía demostrarse mediante
la razón. Al contrario, como puede verse en la cita que encabeza este capítulo,
su punto de partida es la fe. Anselmo cree primero, y después le plantea sus
preguntas a la razón. Su propósito no es probar algo para después creerlo, sino
demostrar que lo que de antemano acepta por fe es eminentemente racional. Esto
puede verse tanto en su Proslogio como en por qué Dios se hizo hombre. El
Proslogio trata acerca de la existencia de Dios. Anselmo no duda ni por un
instante que Dios exista. De hecho, la obra está escrita a modo de una oración
dirigida a Dios. Pero, aun sabiendo que Dios existe, nuestro teólogo quiere
demostrarlo, para así comprender mejor la racionalidad de esa doctrina, y
gozarse en ella. Como punto de partida, Anselmo toma la frase del Salmo 14:1: “Dice el necio en su
corazón: No hay Dios” ¿Por qué es necedad negar la existencia de
Dios? Evidentemente, porque esa existencia debe ser una verdad de razón, de tal
modo que negarla sea una sin razón. ¿Es posible entonces demostrar que la
existencia de Dios es tal? Indudablemente, hay muchos argumentos para probar
esa existencia. Pero todos ellos se basan en la contemplación del mundo que nos
rodea, arguyendo que tal mundo ha de tener un creador. Es decir, todos ellos
parten de los datos de los sentidos. Y los filósofos siempre han sabido que los
sentidos no bastan para darnos a conocer las realidades últimas. ¿Será posible
entonces encontrar otro modo de demostrar la existencia de Dios, un modo que no
dependa de los datos de los sentidos, sino únicamente de la razón? El
razonamiento que Anselmo emplea es lo que después se ha llamado “el argumento
ontológico para probar la existencia de Dios”. En pocas palabras, lo que
Anselmo dice es que al preguntarnos si Dios existe la respuesta está implícita
en la pregunta. Preguntarse si Dios existe equivale a preguntarse si el Ser
Supremo existe. Pero la misma idea de “Ser Supremo”, que incluye todas las
perfecciones, incluye también la existencia. De otro modo, tal “Ser Supremo”
sería inferior a cualquier ser que exista. Un Ser Supremo inexistente sería una
contradicción semejante a la de un triángulo de cuatro lados. Por definición,
la idea de “triángulo” incluye tres lados. De igual modo, la idea de “Ser
Supremo” incluye la existencia. Es por esto que quien niega la existencia de
Dios es un necio, como bien dice el salmista.
Este “argumento
ontológico” ha sido discutido, reinterpretado, refutado y defendido por los
filósofos y teólogos a través de los siglos. Pero no es éste el lugar para
seguir el curso de ese debate. Baste señalar que el argumento mismo es un
ejemplo claro del método teológico de Anselmo, que no consiste en esperar a
demostrar una doctrina para creerla, sino que parte de la doctrina misma, y de
su fe en ella, para mostrar su racionalidad. En Por qué Dios se hizo hombre,
Anselmo se plantea la cuestión del propósito de la encarnación. Su respuesta se
ha generalizado de tal modo que, con ligeras variantes, ha llegado a ser la
opinión de la mayoría de los cristianos occidentales, aun en el siglo XX. Su
argumento se basa en el principio legal de la época, según el cual “la
importancia de una ofensa depende del ofendido, y la de un honor depende de
quien lo hace”. Si, por ejemplo, alguien ofende al rey, la importancia de esa
acción se mide, no a base de quién la cometió, sino a base de la dignidad del
ofendido. Pero si alguien desea honrar a otra persona, la importancia de esa
acción se medirá, no a base del rango de quien recibe la honra, sino a base del
rango de quien la ofrece. Si entonces aplicamos este principio a las relaciones
entre Dios y los seres humanos, llegamos a la conclusión, primero, que el
pecado humano es infinito, pues fue cometido contra Dios, y ha de medirse a
base de la dignidad de Dios; segundo, que cualquier pago o satisfacción que el
ser humano pueda ofrecerle a Dios ha de ser limitado, pues su importancia se
medirá a base de nuestra dignidad, que es infinitamente inferior a la de Dios.
Además, lo cierto es que no tenemos medio alguno para pagarle a Dios lo que le
debemos, pues cualquier bien que podamos hacer no es más que nuestro deber, y
por tanto la deuda pasada nunca será cancelada. En consecuencia, para remediar
nuestra situación hace falta ofrecerle a Dios un pago infinito. Pero al mismo
tiempo ese pago ha de ser hecho por un ser humano, puesto que fuimos nosotros
los que pecamos. Luego, ha de haber un ser humano infinito, que equivale a
decir divino. Y es por esto que Dios se hizo hombre en Jesucristo, quien
ofreció en nombre de la humanidad una satisfacción infinita por nuestro pecado.
Este modo de ver la obra de Cristo, aunque se ha generalizado en siglos
posteriores, no era el único ni el más común en la iglesia antigua. En la
antigüedad, se veía a Cristo ante todo como el vencedor del demonio y sus
poderes. Su obra consistía ante todo en libertar a la humanidad del yugo de
esclavitud a que estaba sometida. Y por ello el culto de la iglesia antigua se
centraba en la Resurrección. Pero en la Edad Media, particularmente en la “era
de las tinieblas”, el énfasis fue variando, y se llegó a pensar de Jesús ante
todo como el pago por los pecados humanos. Su tarea consistía en aplacar la
honra de un Dios ofendido. En el culto, el acento recayó sobre la Crucifixión
más bien que sobre la Resurrección. Y Jesucristo, más bien que conquistador del
demonio, se volvió víctima de Dios. En Por qué Dios se hizo hombre, Anselmo
formuló de modo claro y preciso lo que se había vuelto la fe común de su época.
En cierto sentido, Anselmo fue uno de
los fundadores del “escolasticismo”. Este es el nombre que se le da a un
período y un modo de hacer teología. Sus raíces se encuentran en Anselmo y en
los teólogos del siglo XII que estudiaremos a continuación. Su punto culminante
se produjo en el siglo XIII. Y continuó siendo el método característico de
hacer teología a través de todo el resto de la Edad Media. Su nombre se debe a
que se produjo principalmente en las escuelas. Anselmo fue monje, y casi toda
su labor teológica tuvo lugar en el monasterio. En esto no difería de la
teología de los siglos anteriores, que se había desarrollado, no en escuelas,
sino en púlpitos y monasterios. Pero, a partir del siglo XII, los centros de
labor teológica serían las escuelas catedralicias y las universidades. Por lo
pronto, la gran contribución de Anselmo consistió en su uso de la razón, no
como un modo de comprobar o negar la fe, sino como un modo de esclarecerla. En
sus mejores momentos, ése fue el ideal del escolasticismo.
Pedro Abelardo.
Otro de los principales precursores del
escolasticismo fue Pedro Abelardo, a quien sus amores con Eloísa, y lo que
sobre ellos se ha dicho y escrito, han hecho famoso. Abelardo nació en Bretaña
en el año 1079, y dedicó buena parte de su juventud a estudiar bajo los más
ilustres maestros de su tiempo. Sus peripecias de aquellos tiempos nos las
cuenta Abelardo en su Historia de las calamidades, que él mismo compuso hacia
el fin de sus días. En ella, descubrimos a un joven indudablemente dotado de
una inteligencia superior, pero que de tal modo se enorgullece de esa
inteligencia que va creándose enemigos por doquier. Y lo más notable es que,
aun años más tarde, Abelardo puede relatar su historia sin darse cuenta de
hasta qué punto él mismo ha sido uno de los principales causantes de sus
propias calamidades. De escuela en escuela fue Abelardo, haciéndoles ver a
todos sus maestros que no eran sino unos ignorantes charlatanes, y en algunos
casos robándoles sus discípulos. Por fin llegó a París, donde un canónigo de la
catedral, Fulberto, le confió la instrucción de su sobrina Eloísa. Esta era una
joven de extraordinarias dotes intelectuales, y pronto el maestro y su
discípula se enamoraron. De aquellos amores nació un hijo a quien sus padres,
en honor de uno de los más grandes adelantos de la ciencia de su tiempo,
llamaron Astrolabio. Fulberto estaba enfurecido, y exigía que Abelardo y Eloisa
se casaran. Abelardo estaba dispuesto a hacerlo, pero Eloísa se oponía por dos
razones. En primer lugar, era la época en que el celibato eclesiástico se
imponía por todas partes, y la enamorada joven temía que el matrimonio
obstaculizase la carrera de su amante. En segundo lugar, temía que en el
matrimonio su amor perdiese algo de su calidad. En ese tiempo comenzaba a
popularizarse el concepto romántico del amor. Por toda Francia se paseaban los
trovadores, y cantaban sus coplas de amores distantes e imposibles. Al reflejar
aquel espíritu, Eloísa le decía a Abelardo: “Prefiero ser para ti, más bien que
tuya”. A la postre decidieron casarse en secreto. Pero esto no satisfizo a
Fulberto, que veía su honra manchada, y temía que Abelardo tratase de obtener
una anulación del matrimonio. Una noche, mientras el infortunado amante dormía,
unos hombres pagados por Fulberto penetraron en su cámara y le cortaron los
órganos genitales. Tras tales acontecimientos, Eloísa se hizo monja, y su
amante ingresó al monasterio de San Dionisio, en las afueras de París. Pero en
San Dionisio no tuvo mejor fortuna. Pronto escandalizó a sus compañeros de
hábito al decir, con toda razón, que se equivocaban al pretender que su
monasterio había sido fundado por el mismo Dionisio que había sido discípulo de
Pablo en Atenas. Poco después un concilio reunido en Soissons condenó sus
doctrinas acerca de la Trinidad, y lo obligó a quemar su escrito sobre ese
tema. Por fin, hastiado de la compañía de sus semejantes, se retiró a un lugar
desierto. Pronto, sin embargo, se reunió alrededor de él un número de
discípulos que habían oído acerca de su habilidad intelectual, y querían
aprender de él. Entonces fundó una escuela a la que nombró El Paracleto. Pero Bernardo
de Claraval, el monje cisterciense devoto de la humanidad de Cristo y
predicador de la Segunda Cruzada, lo persiguió hasta su retiro. Bernardo no
podía tolerar las libertades que Abelardo se tomaba al aplicar la razón a los
más profundos misterios de la fe. Según el monje cisterciense, ese uso de la
razón no mostraba sino una falta de fe. Gracias a los manejos de Bernardo,
Abelardo fue condenado como hereje en el 1141. Cuando trató de apelar a Roma,
descubrió que el papado estaba dispuesto a acatar la voluntad de su acérrimo
enemigo. No le quedó entonces más remedio que desistir de la enseñanza y
retirarse al monasterio de Cluny, cuyo abad, Pedro el Venerable, lo recibió con
verdadera hospitalidad cristiana y le ayudó a reivindicar su buen nombre. Durante
casi todo este tiempo, Abelardo sostuvo correspondencia con Eloísa, quien había
fundado un convento cerca de El Paracleto. Cuando su antiguo amante y esposo
murió en el 1142, a los sesenta y tres años de edad, Eloísa logró que sus
restos fueran trasladados a El Paracleto.
 |
| Pedro Abelardo. |
La obra teológica de Abelardo fue
extensa. Se le conoce sobre todo por su doctrina de la expiación, según la cual
lo que Jesucristo hizo por nosotros no fue vencer al demonio, ni pagar por
nuestros pecados, sino ofrecernos un ejemplo y un estímulo para que pudiéramos cumplir
la voluntad de Dios. También fue importante su doctrina ética, que le prestaba
especial importancia a la intención de una acción, más que a la acción misma.
Pero en cierto sentido lo que hace de Abelardo uno de los principales
precursores del escolasticismo es su obra sí y no. En ella planteaba 158
cuestiones teológicas, y luego mostraba que ciertas autoridades, tanto bíblicas
como patrísticas, respondían afirmativamente mientras otras respondían en
sentido contrario. El propósito de Abelardo no era restarles autoridad a la
Biblia o a los antiguos escritores cristianos. Su propósito era más bien
mostrar que no bastaba con citar un texto antiguo para resolver un problema.
Había que ver ambos lados de la cuestión, y entonces aplicar la razón para ver
cómo era posible compaginar dichos al parecer contradictorios. El hecho de que
Abelardo se limitó a la primera parte de esa tarea, y sencillamente citaba
autoridades al parecer contradictorias, sin tratar de ofrecer soluciones, le
ganó la mala voluntad de muchas personas. Pero el método que se proponía en esa
obra fue el que, con ciertas variantes, siguieron todos los principales escolásticos
a partir del siglo XIII. Por lo general ese método consiste en plantear una
pregunta, citar después una lista de autoridades que parecen ofrecer una
respuesta, y una lista de otras autoridades que parecen decir lo contrario, y
entonces resolver la cuestión. En esa solución, el teólogo escolástico ofrece
primero su respuesta, y luego explica por qué las diversas autoridades citadas
en sentido contrario no se le oponen. A la postre, aun entre quienes lo
consideraban hereje, Abelardo haría sentir el peso de su obra.
Los victorinos y Pedro Lombardo.
Uno de los maestros de Abelardo,
Guillermo de Champeaux, había sido profesor de la escuela catedralicia de París
cuando decidió retirarse a las afueras de la ciudad, a la abadía de San Víctor.
Hay quien sugiere que esa decisión se debió en parte a que, en un debate
público, Abelardo lo hizo aparecer ridículo. En todo caso, en San Víctor
Guillermo fundó una gran escuela teológica que estuvo bajo su dirección hasta
que partió para ser obispo de Chalons-sur-Marne. El sucesor de Guillermo, Hugo,
fue el más célebre maestro de la escuela de San Víctor. El y su sucesor,
Ricardo, combinaron una piedad profunda con la investigación teológica
cuidadosa. De este modo, la escuela de San Víctor fue uno de los lugares donde
se subsanó la vieja división entre los pensadores al estilo de Abelardo y los
místicos como Bernardo. De haber continuado esa división, el escolasticismo
nunca habría llegado a su cumbre, pues una de las características de los
grandes maestros escolásticos fue precisamente su devoción sincera unida a la
disciplina intelectual. Pedro Lombardo, el pensador del siglo XII que más
influyó sobre el XIII, tuvo relaciones estrechas con la escuela de San Víctor,
y buena parte de su teología se deriva de ella. Natural de Lombardía, en el
norte de Italia, Pedro pasó la mayor parte de su vida adulta en París. Allí fue
estudiante de teología, y después llegó a ser profesor de la escuela
catedralicia. En el 1159 fue hecho obispo de París, y murió al año siguiente.
La importancia de Pedro Lombardo se debe mayormente a su obra Cuatro libros de
sentencias, comúnmente llamada Sentencias. Lo que hizo en ella fue
sencillamente recopilar, como antes lo había hecho Pedro Abelardo, las
sentencias de diversos autores acerca de toda una serie de cuestiones
teológicas. Pero Pedro Lombardo no dejó las dudas para ser resueltas por sus
lectores, sino que hizo un esfuerzo por responder a las dificultades planteadas
por sentencias al parecer contradictorias. En todo esto, la obra de Lombardo no
hacía más que seguir un modelo utilizado antes por otras personas. Pero el
valor de las Sentencias de Pedro Lombardo pronto las hizo descollar por encima
de cualquier obra semejante. Parte de ese valor estaba en que, al estilo de
Hugo y Ricardo de San Víctor, Pedro Lombardo hacía uso de los mejores métodos
lógicos sin por ello abandonar la devoción. Además, en muchos casos sus
soluciones a las dificultades planteadas daban muestra de su genio. Pero en
ningún caso se utilizaba ese genio para contradecir o poner en duda la doctrina
de la iglesia. En algunos, nuestro autor sencillamente se confesaba incapaz de
responder definitivamente a una cuestión acerca de la cual la iglesia no se
había pronunciado. Por todas estas razones, las Sentencias, al mismo tiempo que
estimulaban el pensamiento teológico, decían poca cosa capaz de despertar la
suspicacia de los elementos más conservadores. Aunque hubo dudas acerca de
algunos detalles de sus doctrinas, a la postre las Sentencias fueron aceptadas
como un excelente resumen de la teología cristiana.
La otra característica que contribuyó al
éxito de esta obra fue su orden sistemático. El primer libro trata acerca de
Dios, tanto en su unidad como en su Trinidad. El segundo va desde la creación
hasta el pecado. Esto quiere decir que en él se incluye la angelología, la
antropología o doctrina del ser humano, la gracia y el pecado. El tercero se
ocupa de la “reparación”, es decir, del remedio que Dios ofrece para el pecado.
Por tanto, comienza por estudiar la cristología y la redención, para después
pasar a la doctrina del Espíritu Santo, sus dones y virtudes, y terminar
discutiendo los mandamientos. Por último, el cuarto libro se dedica a los
sacramentos y la escatología. En líneas generales, éste ha sido el orden que ha
seguido la mayoría de los teólogos sistemáticos desde tiempos de Pedro
Lombardo. Todo esto no quiere decir que las Sentencias fuesen generalmente
aceptadas sin oposición alguna. Hubo muchos teólogos que las criticaron por
diversas razones. Aún más, a principios del siglo XIII hubo un movimiento que
trataba de lograr su condenación. Pero esa oposición se debía a la gran
popularidad que iban alcanzando. En la universidad de París uno de los
seguidores de Lombardo, Pedro de Poitiers, comenzó a dictar cursos en los que
comentaba las Sentencias, y tales cursos se fueron extendiendo por toda Francia,
y después por el resto de la Europa occidental. Pronto el comentar las
Sentencias se convirtió en uno de los diversos ejercicios que todo joven
profesor debía cumplir antes de recibir su doctorado. Por ello, todos los
grandes escolásticos a partir del siglo XIII compusieron comentarios sobre las
Sentencias, que continuaron siendo el principal texto para el estudio de la
teología católica hasta fines del siglo XVI.
San Buenaventura.
Juan de Fidanza era su nombre, y nació
en Bañorea, Italia, en el 1221. Se dice que cuando era niño enfermó gravemente,
y su madre se lo prometió a San Francisco (quien había muerto poco antes), y le
dijo que si salvaba a su hijo éste sería franciscano. Cuando el niño sano, la
madre dijo: “¡Oh, buena ventura!” Y de ese incidente se deriva el nombre por el
que la posteridad lo conoce. Buenaventura hizo sus estudios universitarios en
París, y fue también allí donde tomó el hábito franciscano. En el 1253, después
de pasar varios años dando conferencias y comentando sobre las Escrituras y las
Sentencias, recibió el doctorado. Cuatro años después los franciscanos lo
eligieron como ministro general, cargo que ocupó con gran distinción hasta el
1274. Era la época de la lucha con los franciscanos “espirituales”, y la
firmeza y moderación de Buenaventura le han valido el título de “segundo
fundador de la orden”. En el 1274 fue hecho cardenal, y por ello renunció a su
posición como ministro general. Se cuenta que, cuando le dieron aviso del honor
que acababa de recibir, estaba ocupado en la cocina del convento, y le dijo al
mensajero: “Gracias, pero estoy ocupado. Por favor, cuelga el capelo en el
arbusto que hay en el patio”. Por esa razón, uno de los símbolos de
Buenaventura es un capelo cardenalicio colgado de un arbusto. A los pocos meses
de recibir este honor, Buenaventura murió, mientras asistía al Concilio de
Lion. Buenaventura, a quien se le ha dado también el nombre de “Doctor
Seráfico”, era ante todo un hombre de profunda piedad. Quien lee sus obras de
teología sistemática, sin leer las que tratan acerca de los sufrimientos de
Cristo, pierde lo mejor de ellas. Y quien lee sus escritos sistemáticos y
conoce la profundidad de su devoción ve en ellos dimensiones que de otro modo
pasarían inadvertidas. Este es el sentido de una de las muchas leyendas acerca
de él, según la cual cuando su amigo Santo Tomás de Aquino le pidió que lo
llevase a la biblioteca de donde tomaba tanta sabiduría, Buenaventura le mostró
un crucifijo y le dijo: “He ahí la suma de mi sabiduría”. La teología del Doctor
Seráfico es típicamente franciscana, por cuanto es ante todo “teología
práctica”. Esto no quiere decir que se trate de una teología utilitaria, que
sólo se interesa en lo que tiene aplicación directa, sino que su propósito
principal es llevar a la bienaventuranza, a la comunión con Dios. Los primeros
maestros franciscanos, siguiendo en ello al fundador de su orden, no tenían
mucha paciencia con la especulación ociosa. Para ellos el propósito de la vida
humana era la comunión con Dios, y la teología no era sino un instrumento para
llegar a ese fin. Además, siguiendo en ello la tradición establecida en su
época, Buenaventura era agustiniano. El Santo de Hipona era su principal mentor
teológico. Esto puede verse particularmente en el modo en que el Doctor
Seráfico entiende el conocimiento humano. Este no se logra mediante los
sentidos o la experiencia sino mediante la iluminación directa del Verbo
divino, en que están las ideas ejemplares de todas las cosas. Por esas razones,
Buenaventura no se mostró muy dispuesto recibir las nuevas ideas filosóficas,
con su inspiración aristotélica y lo que le parecía ser su inclinación
racionalista. Como Anselmo había dicho mucho antes, Buenaventura creía que para
entender era necesario creer, y no viceversa. Así, por ejemplo, la doctrina de
la creación nos dice cómo hemos de entender mundo, y guía nuestra razón en ese
entendimiento. Precisamente por no conocer esa doctrina Aristóteles afirmó la
eternidad del mundo. Dicho de otro modo, Cristo, el Verbo, es el único maestro,
en quien se encuentra toda sabiduría, y por tanto todo intento de conocer cosa
alguna aparte de Cristo equivale a negar el centro mismo del conocimiento que
se pretende tener. En todo esto, Buenaventura no era sobremanera original. Ese
no era su propósito. Lo que él pretendía hacer, e hizo con gran habilidad, era
mostrar que la teología tradicional, y sus fundamentos agustinianos, eran
todavía válidos, y que no era necesario capitular ante la nueva filosofía, como
lo hacían los “arroístas latinos”.
Santo Tomás de Aquino.
Quedaba empero otra alternativa, que no
era la de los “averroístas” ni la de los agustinianos tradicionales. Esa
alternativa consistía en explorar las posibilidades que la nueva filosofía
ofrecía de llegar a un mejor entendimiento de la fe cristiana. Este fue el
camino que siguieron Alberto el Grande y su discípulo Tomás de Aquino. Alberto,
a quien pronto se le dio el título de “el Grande”, pasó la mayor parte de su
carrera académica en las universidades de París y Colonia, aunque esa carrera
se vio interrumpida repetidamente por los muchos cargos que ocupó en la
iglesia, y las diversas tareas que se le asignaron. En el campo de la teología,
Alberto tuvo la osadía de dedicarse a estudiar un sistema filosófico que la
mayoría de los teólogos de su tiempo consideraba incompatible con el
cristianismo. Aunque su obra no llegó a cristalizar en una síntesis coherente,
sí sirvió para abrirle el camino a Tomás, su discípulo. Como hemos dicho, una
de las cuestiones que se debatían entre los filósofos de la Facultad de Artes
de París era la de la relación entre la fe y la razón, o entre la teología y la
filosofía. Mientras los “averroístas” decían que la razón era completamente
independiente de la fe, los teólogos tradicionales decían que la razón no podía
proceder a la investigación filosófica sin el auxilio de la fe. Frente a estas
dos posiciones, Alberto estableció una clara distinción entre la filosofía y la
teología. La filosofía parte de principios autónomos, que pueden ser conocidos
aun aparte de la revelación, y sobre la base de esos principios, mediante un
método estrictamente racional, trata de descubrir la verdad. El verdadero
filósofo no pretende probar lo que su mente no alcanza a comprender, aun cuando
se trate de una verdad de fe. El teólogo, por otra parte, sí parte de verdades
que son reveladas, y que no pueden descubrirse mediante el solo uso de la
razón. Esto no quiere decir que las doctrinas teológicas sean menos seguras que
las filosóficas, sino todo lo contrario, porque los datos de la revelación son
más seguros que los de la razón, que puede errar. Quiere decir, además, que el
filósofo, siempre y cuando permanezca en el ámbito de lo que la razón puede
alcanzar, ha de tener libertad para proseguir su investigación, sin tener que
acatar a cada paso las órdenes de la teología. Esto puede verse en el modo en
que Alberto trata acerca de la cuestión de la eternidad del mundo. Como
filósofo, confiesa que no puede demostrar que el mundo fue creado en el tiempo.
Lo más que puede ofrecer son argumentos de probabilidad. Pero como teólogo sabe
que el mundo fue hecho de la nada, y que no es eterno. Se trata entonces de un
caso en el que la razón por sí sola no puede alcanzar la verdad. Y tanto el
filósofo que trate de probar la eternidad del mundo, como el que trate de
probar su creación de la nada, son malos filósofos, pues desconocen los límites
de la razón. Antes de pasar a estudiar la vida y obra de Santo Tomás de Aquino,
conviene señalar un dato interesante con respecto Alberto. Sus estudios de
zoología, botánica y astronomía fueron extensísimos, y carecían de verdadero
precedente en Edad Media. Esto no fue pura coincidencia, sino que se debía a la
inspiración aristotélica de su filosofía. Si, como Aristóteles decía, todo
conocimiento comienza en los sentidos, resulta importante estudiar el mundo que
nos rodea, y aplicarle nuestras más agudas habilidades de percepción. Alberto
el Grande era dominico, y también lo fue su discípulo más famoso, Santo Tomás
de Aquino. Nacido alrededor del 1224 en las afueras de Nápoles, Tomás procedía
de una familia noble. Todos sus hermanos y hermanas llegaron a ocupar altas
posiciones en la sociedad italiana de su época. A Tomás, que era el más joven,
sus padres le habían deparado la carrera eclesiástica, con la esperanza de que
llegara a ocupar algún cargo de poder y prestigio, como el de abad de
Montecasino. Tenía cinco años de edad cuando fue colocado en ese monasterio,
aunque nunca tomó el hábito de los benedictinos. A los catorce, fue a estudiar
a la universidad de Nápoles, donde por primera vez conoció la filosofía
aristotélica. Todo esto era parte de la carrera que sus padres y familiares
habían proyectado para él. Pero en el 1244 decidió hacerse dominico. Eran
todavía los primeros años de la nueva orden, cuyos frailes mendicantes eran mal
vistos por la gente adinerada. Por ello, su madre y sus hermanos (su padre
había muerto poco antes) hicieron todo lo posible por obligarlo a abandonar su
decisión. Cuando la persuasión no tuvo éxito, lo secuestraron y encarcelaron en
el viejo castillo de la familia. Allí estuvo recluido por más de un año,
mientras sus hermanos lo amenazaban y trataban de disuadirlo mediante toda
clase de tentaciones. Por fin escapó, terminó su noviciado entre los dominicos,
y fue a estudiar a Colonia, donde enseñaba Alberto el Grande. Quien lo conoció
entonces, no pudo adivinar el genio que dormía en él. Era grande, grueso y tan
taciturno que sus compañeros se burlaban de él llamándolo “el buey mudo”. Pero
poco a poco a través de su silencio brilló su inteligencia, y la orden de los
dominicos se dedicó a cultivarla. Con ese propósito pasó la mayor parte de su
vida en círculos universitarios, particularmente en París, donde fue hecho
maestro en el 1256. Su producción literaria fue extensísima. Sus dos obras más
conocidas son la Suma contra gentiles y la Suma teológica. Pero además de ello
produjo un comentario sobre las Sentencias, varios sobre las Escrituras y sobre
diversas obras de Aristóteles, un buen número de tratados filosóficos, las
consabidas “cuestiones disputadas”, y un sinnúmero de otros escritos. Murió en
el 1274, cuando apenas contaba cincuenta años de edad, y su maestro Alberto vivía
todavía. No podemos repasar aquí toda la filosofía y la teología “tomista” (se
le da ese nombre a la escuela que él fundó). Baste tratar acerca de la relación
entre la fe y la razón, de sus pruebas de la existencia de Dios, y de la
importancia de su obra en siglos posteriores. En cuanto a la relación entre la
fe y la razón, Tomás sigue la pauta trazada por Alberto, pero define su
posición más claramente. Según él, hay verdades que están al alcance de la
razón, y otras que la sobrepasan. La filosofía se ocupa sólo de las primeras.
Pero la teología no se ocupa sólo de las últimas. Esto se debe a que hay verdades
que la razón puede demostrar, pero que son necesarias para la salvación. Puesto
que Dios no limita la salvación a las personas que tienen altas dotes
intelectuales, tales verdades necesarias para la salvación, aun cuando la razón
puede demostrarlas, han sido reveladas. Luego, tales verdades pueden ser
estudiadas tanto por la filosofía como por la teología.
Tomemos por ejemplo la existencia de
Dios. Sin creer que Dios existe no es posible salvarse. Por ello, Dios ha
revelado su propia existencia. La autoridad de la iglesia basta para creer en
la existencia de Dios. Nadie puede excusarse y decir que se trata de una verdad
cuya demostración requiere gran capacidad intelectual. La existencia de Dios es
un artículo de fe, y la persona más ignorante puede aceptarla sencillamente
sobre esa base. Pero esto no quiere decir que esa existencia se halle por
encima de la razón. Esta puede demostrar lo que la fe acepta. Luego, la
existencia de Dios es tema tanto para la teología como para la filosofía,
aunque cada una de ellas llega a ella por su propio camino. Y aun más, la
investigación racional nos ayuda a comprender más cabalmente lo que por fe
aceptamos. Esa es la función de las famosas cinco vías que Santo Tomás sigue
para probar la existencia de Dios. Todas estas vías son paralelas, y no es
necesario seguirlas todas. Baste decir que todas ellas comienzan con el mundo
que conocemos mediante los sentidos, y a partir de él se remontan a la
existencia de Dios. La primera vía, por ejemplo, es la del movimiento, y dice
sencillamente que el movimiento del mundo ha de tener una causal inicial, y que
esa causa es Dios. Lo que resulta interesante es comparar estas pruebas de la
existencia de Dios con la de Anselmo que hemos expuesto más arriba en este
capítulo. El argumento de Anselmo desconfía de los sentidos, y parte por tanto
de la idea del Ser Supremo. Los de Tomás siguen una ruta completamente
distinta, puesto que parten de los datos de los sentidos, y de ellos se
remontan a la idea de Dios. Esto es consecuencia característica de la
inspiración platónica de Anselmo frente a la aristotélica de Tomás. El primero
cree que el verdadero conocimiento se encuentra exclusivamente en el campo de
las ideas. El segundo cree que ese conocimiento parte de los sentidos.
La importancia de Santo Tomás para el
curso posterior de la teología fue enorme, debido en parte a la estructura de
su pensamiento, pero sobre todo al modo en que supo unir la doctrina
tradicional de la iglesia con la nueva filosofía. En cuanto a lo primero, la
Suma teológica se ha comparado a una vasta catedral gótica. Como veremos en el
próximo capítulo, las catedrales góticas llegaron a ser imponentes edificios en
los que cada elemento de la creación, desde el infierno hasta el cielo, tenía
su lugar, y en que todos los elementos existían en perfecto equilibrio. De
igual modo, la Suma teológica es una imponente construcción intelectual. Aun
quien no concuerde con lo que Tomás dice en ella, no podrá negarle su belleza
arquitectónica, su simetría en la que todo parece caer en su justo lugar.
Empero la importancia de Tomás se debe sobre todo al modo en que supo hacer uso
de una filosofía que otros veían como una seria amenaza a la fe, y que él
convirtió en un instrumento en manos de esa misma fe. Durante siglos, la
orientación platónica había dominado la teología de la iglesia occidental, a
consecuencia de un largo proceso que hemos ido narrando en el curso de nuestra
historia. Pero en todo caso, después que la teología de Agustín se impuso en el
Occidente, junto a ella se impuso la filosofía platónica. Esa filosofía tenía
grandes valores para el cristianismo, sobre todo en sus primeras luchas contra
los paganos. En ella se hablaba de un Ser Supremo único e invisible. En ella se
hablaba de otro mundo, superior a éste que perciben nuestros sentidos. En ella
se hablaba, en fin, de un alma inmortal, que el fuego y las fieras no podían
destruir. Pero el platonismo también encerraba graves peligros. El más serio de
ellos era la posibilidad de que los cristianos se desentendieran cada vez más
del mundo presente, que según el testimonio bíblico es creación de Dios.
También existía el peligro de que la encarnación, la presencia de Dios en un
ser humano de carne y hueso, quedara relegada a segundo plano, pues la
perspectiva platónica llevaba a quienes la seguían a interesarse, no por
realidades temporales, que pudieran colocarse en un momento particular de la
historia humana, sino más bien en las verdades inmutables. Como personaje
histórico, Jesucristo tendía entonces a desvanecerse, mientras la atención de
los teólogos se centraba en el Verbo eterno de Dios. El advenimiento de la
nueva filosofía amenazaba entonces buena parte del edificio que la teología
tradicional había construido con la ayuda del platonismo. Por ello fueron
muchos los que reaccionaron violentamente contra Aristóteles, y prohibieron que
se leyeran sus libros o se enseñaran sus doctrinas. Esta era una reacción
normal por parte de quienes veían peligrar su modo de entender la fe. Y sin
embargo, la teología que Tomás propuso, aun en medio de la oposición de casi
toda la iglesia de su tiempo, a la postre fue reconocida como mejor expresión
de la doctrina cristiana.
LA SANTA INQUISICIÓN
“El
peor inconveniente [de la instrucción inquisitorial], desde el punto de vista
del preso, era la imposibilidad de una defensa adecuada. El papel de su abogado
estaba limitado a presentar artículos de defensa a los jueces; aparte de esto
no se permitían más argumentos ni preguntas. Esto significaba que, en realidad,
los inquisidores eran a la vez juez y jurado, acusación y defensa, y la suerte
del preso dependía enteramente del humor y el carácter de los inquisidores”.
Henry
Kamen
Con
el término Inquisición se hace referencia a diversas instituciones creadas con
el fin de suprimir la herejía – doctrina mantenida en oposición al dogma de
cualquier iglesia –, dentro del seno de la Iglesia Católica. La Inquisición
medieval, de la que derivarían todas las demás, fue fundada en 1184 en el sur
de Francia para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, pero tuvo poco
efecto al no proporcionarse apenas medios. La Inquisición en sí no se
constituyó hasta 1231, con los estatutos Excommunicamus del papa Gregorio IX.
Con ellos el papa redujo la responsabilidad de los obispos en materia de ortodoxia,
sometió a los inquisidores bajo la jurisdicción del pontificado, y estableció
severos castigos. El cargo de inquisidor fue confiado casi en exclusiva a los
franciscanos y a los dominicos, a causa de su mejor preparación teológica y su
supuesto rechazo de las ambiciones mundanas. En un principio, esta institución
se implantó sólo en Alemania y Aragón, aunque poco después ya se extendió al
resto de Europa, siendo su influencia diferente según el país. En España, los
reyes católicos Isabel y Fernando fundaron el Tribunal de la Santa Inquisición
en 1478, con la bendición del papa Sixto IV. El Tribunal estaba integrado por
eclesiásticos, conocedores del dogma y moral católica. Ellos se encargaban de
juzgar los delitos relacionados con la fe y las buenas costumbres. Este
Tribunal también era el responsable de juzgar a aquellos que tenían otras
religiones como los musulmanes y los judíos, además de vigilar la sinceridad de
sus conversiones.
Métodos de tortura empleados.
La Inquisición fue un tribunal eclesiástico
establecido en Europa durante la Edad Media para castigar los delitos contra la
fe. Sus víctimas eran las brujas, los homosexuales, los blasfemos, los herejes
(cristianos que niegan algunos de los dogmas de su religión) y los acusados de
judaizar en secreto. Los acusados eran brutalmente interrogados, mediante
torturas, y ejecutados sin ninguna piedad, requisándose sus bienes. Veamos
algunos ejemplos de tortura.
Torturas
para el castigo ejemplarizante y la humillación pública: Se
trataba de objetos que se le colocaban al reo para humillarle ante los
ciudadanos; éste era insultado y maltratado por la muchedumbre mientras el
verdugo multiplicaba su tormento, de distintas maneras, según cuál fuera el
instrumento que se impusiera. Estos instrumentos de condena se imponían por las
causas menos graves, como desobediencia, desorden público, a los vagos,
borrachos y a quienes no cumplían con sus obligaciones religiosas. Un ejemplo
de este tipo de tortura es la flauta del alborotador: en este instrumento,
hecho de hierro, el collar se cerraba fuertemente al cuello de la víctima, sus
dedos eran aprisionados con mayor o menor fuerza, a voluntad del verdugo,
llegando a aplastar la carne, huesos y articulaciones de los dedos.
Objetos
vinculados al castigo físico y tortura de los reos: La
finalidad de estos objetos era causar un largo dolor, y en su mayoría
provocaban una muerte agonizante. Hay dos instrumentos llamativos: La dama de
hierro, que consistía en un gran sarcófago con forma de muñeca en cuyo interior,
repleto de púas, se situaba a la víctima y se cerraba, quedando todas las púas
clavadas en su cuerpo. El otro instrumento a destacar es la cuna de Judas, una
pirámide de madera o hierro, sobre la cual se alzaba a la víctima, y una vez
arriba, se la dejaba caer sobre ella, desgarrando el ano o la vagina.
Instrumentos
que tenían como objetivo final la ejecución: Están
diseñados para causar la muerte, pero dejar al reo sentir el tormento que se le
aplicaba. Dos de los instrumentos de este grupo son: El aplastacabezas, un
instrumento que primero rompía la mandíbula de la víctima, después se hacían
brechas en el cráneo y, por último, el cerebro se “escurre” por la cavidad de
los ojos y entre los fragmentos del cráneo. También está la sierra, más que un
instrumento es una forma de tortura y ejecución. Es muy sencilla pero a la vez
muy eficaz, consistía simplemente en colgar a la víctima “boca abajo” y
cortarla por la mitad partiendo de la ingle, con una sierra muy afilada. El reo
siente todo el proceso hasta que la sierra avanza un poco más del ombligo, en
ese momento la víctima muere. A este proceso eran condenados los homosexuales,
sobre todo los hombres.
Aparatos
creados para torturar específicamente a las mujeres: No
fueron escasos los objetos ideados para torturar y hacer sufrir a mujeres
acusadas de brujería, prostitución o adulterio. Normalmente, pocas mujeres eran
acusadas de herejía. El cinturón de castidad es el instrumento más destacado en
este bloque, aunque no fuera exactamente un medio de tortura, sino que más bien
se usaba para garantizar la fidelidad de las esposas durante los períodos de
largas ausencias de los maridos, y sobre todo de las mujeres de los cruzados
que partían para Tierra Santa. La fidelidad era de este modo asegurada durante
períodos breves de un par de días o como máximo de pocas semanas, nunca por
tiempo más dilatado. No podía ser así, porque una mujer trabada de esta manera
perdería en breve la vida a causa de las infecciones ocasionadas por la
acumulación tóxica no retirada, las abrasiones y las magulladuras provocadas
por el mero contacto con el hierro. La pera oral, rectal o vaginal: era un
instrumento con forma de “pera al revés”, hecho de hierro que terminaba con una
llave de bronce y un gran tornillo. Fue creado para torturar a las mujeres,
pero más adelante se descubrió que también era muy eficaz para los hombres. Se
embutían en la boca, recto o vagina de la víctima, y allí se desplegaban por
medio del tornillo hasta su máxima apertura. El interior de la cavidad quedaba
dañado irremediablemente. Las puntas que sobresalen del extremo de cada
segmento servían para desgarrar mejor el fondo de la garganta, del recto o de
la cerviz del útero. La pera oral normalmente se aplicaba a los predicadores
heréticos. La pera vaginal, en cambio, estaba destinada a las mujeres culpables
de tener relaciones con Satanás o con uno de sus familiares, y la rectal a los
homosexuales.
 |
| La Santa Inquisición |
LOS MÁRTIRES DE LA SANTA INQUISICIÓN
“Mi
Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que ésta por mi causa; ¿por qué
debería avergonzarme de ésta tan oxidada?”.
John
Huss
Desde
su aparición y dirigida especialmente por Domingo y su orden de los
predicadores, la santa inquisición cobro miles de muertes alrededor de toda
Europa, siendo la de España la más temible. En este periodo macabro de cruel y
sangrienta persecución perdieron la vida incontables victimas que no se
sujetaron a los dogmas heréticos de la iglesia católica, hoy estudiaremos la
vida de algunos de ellos y terminaremos en el umbral de un nuevo episodio de la
historia de la iglesia: los primeros rayos de la reforma. John Fox en su libro
los Mártires nos detalle el martirio de algunos de ellos.
Nicholas Burton.
El cinco de noviembre de alrededor del
año 1560 de nuestro Señor, el señor Nicholas Burton, ciudadano de Londres y
mercader, que vivía en la parroquia de San Bartolomé el menor de manera
pacífica y apacible, llevando a cabo su actividad comercial, y hallándose en la
ciudad de Cádiz, en Andalucía, España, acudió a su casa un Judas, o, como ellos
los llaman, un familiar de los padres de la Inquisición; éste, pidiendo por el
dicho Nicholas Burton, fingió tener una carta que darle a la mano, y por este
medio pudo hablar con él personalmente. No teniendo carta alguna que darle, le
dijo el dicho familiar, por el ingenio que le había dado su amo el diablo, que
tomara carga para Londres en los barcos que el dicho Nicholas hubiera fletado
para su carga, si quería dejarle alguno; esto era en parte para saber dónde
cargaba sus mercancías, y principalmente para retrasarlo hasta que llegara el
sargento de la Inquisición para prender a Nicholas Burton, lo que se hizo
finalmente. El, sabiendo que no le podían acusar de haber escrito, hablado o
hecho cosa alguna en aquel país contra las leyes eclesiásticas o temporales del
reino, les preguntó abiertamente de qué le acusaban que lo arrestaran así, y
les dijo que lo hicieran, que él respondería a tal acusación. Pero ellos nada le respondieron, sino que le
ordenaron, con amenazas, que se callara y que no les dijera una sola palabra a
ellos. Así lo llevaron a la inmunda cárcel común de Cádiz, donde quedó
encadenado durante catorce días entre ladrones. Durante todo este tiempo
instruyó de tal manera a los pobres presos en la Palabra de Dios, en
conformidad al buen talento que Dios le había otorgado a este respecto, y
también en el conocimiento de la lengua castellana, que en aquel breve tiempo
consiguió que varios de aquellos supersticiosos e ignorantes españoles
abrazaran la Palabra de Dios y rechazaran sus tradiciones papistas. Cuando los
oficiales de la Inquisición supieron esto, lo llevaron cargado de cadenas desde
allí a una ciudad llamada Sevilla, a una
cárcel más cruel y apiñada llamada Triana, en la que los dichos padres de la
Inquisición procedieron contra él en secreto en base de su usual cruel tiranía,
de modo que nunca se le permitió ya ni escribir ni hablar a nadie de su nación;
de modo que se desconoce hasta el día de hoy quién fue su acusador.
Después, el día veinte de diciembre,
llevaron a Nicholas Burton, con un gran número de otros presos, por profesar la
verdadera religión cristiana, a la ciudad de Sevilla, a un lugar donde los dichos inquisidores se sentaron en un tribunal
que ellos llaman auto. Lo habían vestido con un sambenito, una especie de
túnica en la que había en diversos lugares pintada la imagen de un gran demonio
atormentando un alma en una llama de fuego, y en su cabeza le habían puesto una
coroza con el mismo motivo. Le habían puesto un aparato en la boca que le
forzaba la lengua fuera, aprisionándola, para que no pudiera dirigir la palabra
a nadie para expresar ni su fe ni su conciencia, y fue puesto junto a otro inglés
de Southampton, y a varios otros condenados por causas religiosas, tanto franceses
como españoles, en un cadalso delante de la dicha Inquisición, donde se leyeron
y pronunciaron contra ellos sus juicios y sentencias. Inmediatamente después de
haber pronunciado estas sentencias, fueron llevados de allí al lugar de
ejecución, fuera de la ciudad, donde los quemaron cruelmente. Dios sea alabado
por la constante fe de ellos. Este Nicholas Burton mostró un rostro tan
radiante en medio de las llamas, aceptando la muerte con tal paciencia y gozo,
que sus atormentadores y enemigos que estaban junto a él, se dijeron que el
diablo había tomado ya su alma antes de llegar al fuego; y por ello dijeron que
había perdido la sensibilidad al sufrimiento. Lo que sucedió tras el arresto de
Nicholas Burton fue que todos los bienes y mercancías que había traído consigo
a España para el comercio le fueron confiscadas, según lo que ellos solían
hacer; entre aquello que tomaron había muchas cosas que pertenecían a otro
mercader inglés, que le había sido entregado como comisionado. Así, cuando el
otro mercader supo que su comisionado estaba arrestado, y que sus bienes
estaban confiscados, envió a su abogado a España, con poderes suyos para
reclamar y demandar sus bienes. El nombre de este abogado era John Fronton,
ciudadano de Bristol. Cuando el abogado hubo desembarcado en Sevilla y mostrado
todas las cartas y documentos a la casa santa, pidiéndoles que aquellas
mercancías le fueran entregadas, le respondieron que tenía que hacer una
demanda por escrito, y pedir un abogado (todo ello, indudablemente, para
retrasarlo), e inmediatamente le asignaron uno para que redactara su súplica, y
otros documentos de petición que debía exhibir ante su santo tribunal, cobrando
ocho reales por cada documento. Sin
embargo, no le hicieron el menor caso a sus papeles, como si no hubiera
entregado nada. Durante tres o cuatro meses, este hombre no se perdió acudir
cada mañana y tarde al palacio del inquisidor, pidiéndoles de rodillas que le
concedieran su solicitud, y de manera especial al obispo de Tarragona, que era
en aquellos tiempos el jefe de la Inquisición en Sevilla, para que él, por
medio de su autoridad absoluta, ordenara la plena restitución de los bienes.
Pero el botín era tan suculento y enorme que era muy difícil desprenderse de
él. Finalmente, tras haber pasado cuatro meses enteros en pleitos y ruegos, y
también sin esperanza alguna, recibió de ellos la respuesta de que debía
presentar mejores evidencias y traer certificados más completos desde
Inglaterra como prueba de su demanda que la que había presentado hasta entonces
ante el tribunal. Así, el demandante partió para Londres, y rápidamente volvió
a Sevilla, con más amplias y completas cartas de testimonio, y certificados, según
le había sido pedido, y presentó todos estos documentos ante el tribunal. Sin
embargo, los inquisidores seguían sacándoselo de encima, excusándose por falta
de tiempo, y por cuanto estaban ocupados en asuntos más graves, y con
respuestas de esta especie lo fueron esquivando, hasta cuatro meses después. Al
final, cuando el demandante ya casi había gastado casi todo su dinero, y por
ello argüía más intensamente por ser atendido, le pasaron toda la cuestión al
obispo, quien, cuando el demandante acudió a él, le respondió así: «Que por lo
que a él respectaba, sabía lo que debía hacerse; pero él sólo era un hombre, y
la decisión pertenecía a los otros comisionados, y no sólo a él»; así,
pasándose unos el asunto a los otros, el demandante no pudo obtener el fin de
su demanda. Sin embargo, por causa de su importunidad, le dijeron que habían
decidido atenderle. Y la cosa fue así: uno de los inquisidores, llamado Gasco,
hombre muy bien experimentado en estas prácticas, pidió al demandante que se
reuniera con él después de la comida. Aquel hombre se sintió feliz de oír las
nuevas, suponiendo que le iban a entregar sus mercancías, y que le habían
llamado con el propósito de hablar con el que estaba encarcelado para
conferenciar acerca de sus cuentas, más bien por un cierto mal entendido,
oyendo que los inquisidores decían que sería necesario que hablara con el
preso, y con ello quedando más que medio convencido de que al final iban a
actuar de buena fe. Así, acudió allí al caer la tarde. En el acto que llegó, lo
entregaron al carcelero, para que lo encerrara en la mazmorra que le habían asignado.
El demandante, pensando al principio que había sido llamado para alguna otra
cosa, y al verse, en contra de lo que pensaba, encerrado en una oscura
mazmorra, se dio cuenta finalmente de que no le darían las cosas como habla
pensado. Pero al cabo de dos o tres días fue llevado al tribunal, donde comenzó
a demandar sus bienes; y por cuanto se trataba de algo que les servía bien sin
aparentar nada grave, le invitaron a que recitara la oración Ave María: Ave María
gratia plena, Dominas tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus
ventris tui Jesús Amen. Esta oración fue escrita palabra por palabra conforme
él la pronunciaba, y sin hablar nada más acerca de reclamar sus bienes, porque
ya era cosa innecesaria, lo mandaron de nuevo a la cárcel, y entablaron proceso
contra él como hereje, porque no había dicho su Ave María a la manera
romanista, sino que había terminado de manera muy sospechosa, porque debía
haber añadido al final: Sancta María mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Al
omitir esto, había evidencia suficiente (dijeron ellos) de que no admitía la mediación
de los santos. Así suscitaron un proceso para detenerlo en la cárcel por más
tiempo, y luego llevaron su caso a su tribunal disfrazado de esta manera, y
allí se pronunció sentencia de que debería perder todos los bienes que había demandado,
aunque no fueran suyos, y además sufrir un año de cárcel. Mark Brughes, inglés
y patrón de una nave inglesa llamada el Minion,
fue quemado en una ciudad en Portugal.
El Dr. Egidio.
El doctor Egidio había sido educado en
la universidad de Alcalá, donde recibió varios títulos, y se aplicó de manera
particular al estudio de las Sagradas Escrituras y de la teología escolástica.
Cuando murió el profesor de teología, él fue elegido para tomar su lugar, y
actuó para tal satisfacción de todos que su reputación de erudición y piedad se
extendió por toda Europa. Egidio, sin embargo, tenía sus enemigos, y estos se
quejaron de él ante la Inquisición, que le enviaron una cita, y cuando
compareció, le enviaron a un calabozo.Como la mayoría de los que pertenecían a
la iglesia catedral de Sevilla, y muchas personas que pertenecían al obispado
de Dortois, aprobaban totalmente las doctrinas de Egidio, que consideraban
perfectamente coherentes con la verdadera religión, hicieron una petición al emperador
en su favor. Aunque el monarca había sido educado como católico romano, tenía
demasiado sentido común para ser un fanático, y por ello envió de inmediato una
orden para que fuera liberado. Poco después visitó la iglesia de Valladolid, e
hizo todo en su mano por promover la causa de la religión. Volviendo a su casa,
poco después enfermó, y murió en la más extrema vejez. Habiéndose visto
frustrados los inquisidores de satisfacer su malicia contra él mientras vivía,
decidió (mientras todos los pensamientos del emperador se dirigían a una
campaña militar) a lanzar su venganza contra él ya muerto. Así, poco después
que muriera ordenaron que sus restos fueran exhumados, y se emprendió un
proceso legal, en el que fueron condenados a ser quemados, lo que se ejecutó.
El Dr. Constantino.
El doctor Constantino era un amigo
íntimo del ya mencionado doctor Egidio, y era un hombre de unas capacidades
naturales inusuales y de profunda erudición. Además de conocer varias lenguas
modernas, estaba familiarizado con las lenguas latina, griega y hebrea, y no
sólo conocía bien las ciencias llamadas abstractas, sino también las artes que
se denominan como literatura amena. Su elocuencia le hacía placentero, y la
rectitud de su doctrina lo hacía un predicador provechoso; y era tan popular
que nunca predicaba sin multitudes que le escucharan. Tuvo muchas oportunidades
para ascender en la Iglesia, pero nunca quiso aprovecharlas. Si se le ofrecían
unas rentas mayores que la suya, rehusaba, diciendo: «Estoy satisfecho con lo
que tengo»; y con frecuencia predicaba tan duramente contra la simonía que
muchos de sus superiores, que no eran tan estrictos acerca de esta cuestión,
estaban en contra de sus doctrinas por esta cuestión. Habiendo quedado
plenamente confirmado en el protestantismo por el doctor Egidio, predicaba
abiertamente sólo aquellas doctrinas que se conformaban a la pureza del
Evangelio, sin las contaminaciones de los errores que en varias eras se
infiltraron en la Iglesia Romana. Por esta razón tenía muchos enemigos entre
los católico - romanos, y algunos de ellos estaban totalmente dedicados a
destruirle. Un digno caballero llamado Scobaria, que había fundado una escuela
para clases de teología, designó al doctor Constantino para que fuera profesor
en ella. De inmediato emprendió él la
tarea, y leyó conferencias, por secciones, acerca de Proverbios, Eclesiastés, y
Cantares; comenzaba a exponer el Libro de Job cuando fue aprehendido por los
inquisidores. El doctor Constantino había depositado varios libros con una
mujer llamada Isabel Martín, que para él eran muy valiosos, pero que sabía que
para la inquisición eran perniciosos. Esta mujer, denunciada como protestante,
fue prendida, y, después de un breve proceso, se ordenó la confiscación de sus
bienes. Pero antes que los oficiales llegaran a su casa, el hijo de la mujer
había hecho sacar varios baúles llenos de los artículos más valiosos, y entre
ellos estaban los libros del doctor Constantino. Un criado traidor dio a
conocer esto a los inquisidores, y despacharon un oficial para exigir los
baúles. El hijo, suponiendo que el oficial sólo quería los libros de
Constantino, le dijo: «Sé lo que busca, y se lo daré inmediatamente.» Entonces
le dio los libros y papeles del doctor Constantino, quedando el oficial muy
sorprendido al encontrar algo que no se esperaba. Sin embargo, le dijo al joven
que estaba contento que le diera estos libros y papeles, pero que tenía sin
embargo que cumplir la misión que le había sido encomendada, que era llevarlo a
él y los bienes que había robado a los inquisidores, lo que hizo de inmediato;
el joven bien sabía que sería en vano protestar o resistirse, y por ello se
sometió a su suerte. Los inquisidores, en posesión ahora de los libros y
escritos de Constantino, tenían ahora material suficiente para presentar cargos
en su contra. Cuando fue llamado a un interrogatorio, le presentaron uno de sus
papeles, preguntándole si conocía de quién era la escritura. Dándose cuenta que
era todo suyo, supuso lo sucedido, confesó el escrito, y justificó la doctrina
en él contenida, diciendo: en esto ni en ninguno de mis escritos me he apartado
jamás de la verdad del Evangelio, sino que siempre he tenido a la vista los
puros preceptos de Cristo, tal como Él los entregó a la humanidad. Después de
una estancia de más de dos años en la cárcel, el doctor Constantino fue víctima
de una enfermedad que le provocó una
hemorragia, poniendo fin a sus miserias en este mundo. Pero el proceso fue
concluido contra su cuerpo, que fue quemado públicamente.
William Gardiner.
William Gardiner nació en Bristol,
recibió una educación tolerable, y fue, en una edad apropiada, puesto bajo los
cuidados de un mercader llamado Paget. A la edad de veintiséis años fue
enviado, por su amo, a Lisboa, para actuar como factor. Aquí se aplicó al
estudio del portugués, llevó a cabo su actividad con eficacia y diligencia, y
se comportó con la más atrayente afabilidad con todas las personas, por poco
que las conociera. Mantenía mayor relación con unos pocos que conocía como celosos
protestantes, evitando al mismo tiempo con gran cuidado dar la más mínima
ofensa a los católico- romanos. Sin embargo, no había asistido nunca a ninguna
de las iglesias papistas. Habiéndose concertado el matrimonio entre el hijo del
rey de Portugal y la Infanta de España, en el día del casamiento el novio, la
novia y toda la corte asistieron a la iglesia catedral, concurrida por
multitudes de todo rango, y entre el resto William Gardiner, que estuvo
presente durante toda la ceremonia, y que quedó profundamente afectado por las
supersticiones que contempló. El erróneo culto que había contemplado se
mantenía constante en su mente; se sentía desgraciado al ver todo un país
hundido en tal idolatría, cuando se podría tener tan fácilmente la verdad del Evangelio. Por ello, tomó la
decisión, loable pero inconsiderada, de llevar a cabo una reforma en Portugal,
o de morir en el intento, y decidió sacrificar su prudencia a su celo, aunque
llegara a ser mártir por ello. Para este fin concluyó todos sus asuntos mundanos,
pagó todas sus deudas, cerró sus libros y consignó su mercancía. Al siguiente domingo se dirigió de nuevo a la
iglesia catedral, con un Nuevo Testamento en su mano, y se dispuso cerca del
altar. Pronto aparecieron el rey y la corte, y un cardenal comenzó a decir la
Misa; en aquella parte de la ceremonia en la que el pueblo adora la hostia,
Gardiner no pudo contenerse, sino que saltando hacia el cardenal, le cogió la
hostia de las manos, y la pisoteó. Esta acción dejó atónita a toda la
congregación, y una persona, empuñando una daga, hirió a Gardiner en el hombro,
y lo habría matado, asestándole otra puñalada, si el rey no le hubiera hecho
desistir. Llevado Gardiner ante el rey, éste le preguntó quién era,
contestándole: «Soy inglés de nacimiento, protestante de religión, y mercader
de profesión. Lo que he hecho no es por menosprecio a vuestra regia persona;
Dios no quiera, sino por una honrada indignación al ver las ridículas
supersticiones y las burdas idolatrías que aquí se practican.» El rey, pensando
que habría sido inducido a este acto por alguna otra persona, le preguntó quién
le había llevado a cometer aquello, a lo que él replicó: «Sólo mi conciencia.
No habría arriesgado mi vida de este modo por ningún hombre vivo, sino que debo
este y todos mis otros servicios a Dios.» Gardiner fue mandado a la cárcel, y
se emitió una orden de apresar a todos
los ingleses en Lisboa. Esta orden fue cumplida en gran medida (unos pocos
escaparon) y muchas personas inocentes fueron torturadas para hacerles confesar
si sabían algo acerca del asunto. De manera particular, un hombre que vivía en
la misma casa que Gardiner fue tratado con una brutalidad sin paralelo para
hacerle confesar algo que arrojara algo de luz sobre esta cuestión. El mismo
Gardiner fue luego torturado de la forma más terrible, pero en medio de sus tormentos
se gloriaba en su acción. Sentenciado a muerte, se encendió una gran hoguera
cerca de un cadalso. Gardiner fue subido al cadalso mediante poleas, y luego
bajado cerca del fuego, pero sin llegar a tocarlo; de esta manera lo quemaron,
o mejor dicho, lo asaron a fuego lento. Pero soportó sus sufrimientos
pacientemente, y entregó animosamente su alma al Señor. Es de observar que
algunas de las chispas que fueron arrastradas del fuego que consumió a Gardiner
por medio del viento quemaron uno de los barcos de guerra del rey, y causaron
otros considerables daños. Los ingleses que fueron detenidos en esta ocasión
fueron todos liberados poco después de la muerte de Gardiner, excepto el hombre
que vivía en la misma casa que él, que estuvo detenido por dos años antes de
lograr su libertad.
CAÍDA DE CONSTANTINOPLA
“Los
historiadores fijan la caída de Constantinopla, en 1453, como el punto de la
división entre los tiempos medievales y modernos. El Imperio Griego nunca se
recobró de la conquista de los cruzados en 1204”.
Jesse
Lyman Hurlbut
La
caída de Constantinopla da inicio al fin de la Edad Media. Al ser tomada
Constantinopla el comercio y el enlace cultural entre Asia y Europa se ve
cortada, dando inicio a escasez de muchos productos necesarios. Con esto da
origen a la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ocasionando así el
descubrimiento de América y dando inicio a la Edad Moderna. Mientras el Imperio
Bizantino entro en plena decadencia, comenzó a formarse en el Asia Menor un
nuevo imperio conocido como el Imperio de los Turcos los cuales estaban
emparentados con los mongoles del Turquestán y eran gobernados por sultanes. En
el año 1296 surgieron los Otomanos los cuales eran turcos que se habían separado de otras tribus de Turkestán al
mando de su caudillo Otmán u Osmán, estos avanzaron conquistando varias
provincias y al final en el año 1453 Constantinopla cayó bajo el ataque del
ejército turco comandado por Mohamed II. De esto Jesse Lyman Hurlbut nos
comenta: “En
solo día el templo de Santa Sofía se transformó en una mezquita y
Constantinopla fue hasta 1920 la ciudad de los sultanes y la capital Imperio
Turco. En 1923, declararon Ankara capital de Turquía. La Iglesia Griega
continúa con su patriarca, despojado de todo menos de su autoridad
eclesiástica, con residencia en Constantinopla (Estambul). Con la caída de
Constantinopla en 1453, termina el período de la iglesia medieval”.
 |
| La caída de Constantinopla |






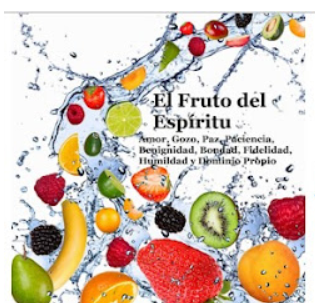


.jpg)







si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Gracias por este estudio tan maravilloso. desde colombia Luis Fernando Herrera
ResponderBorrar